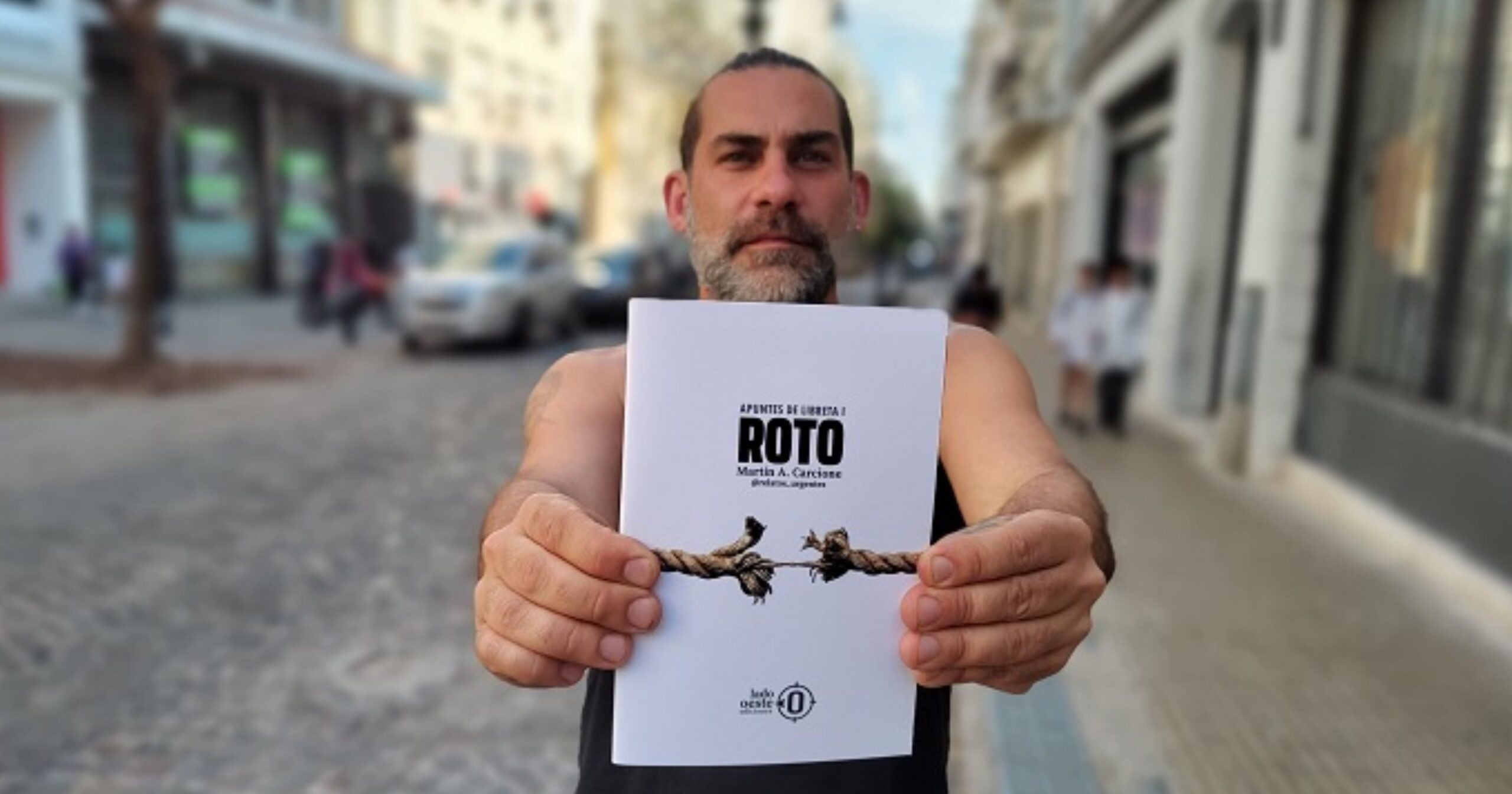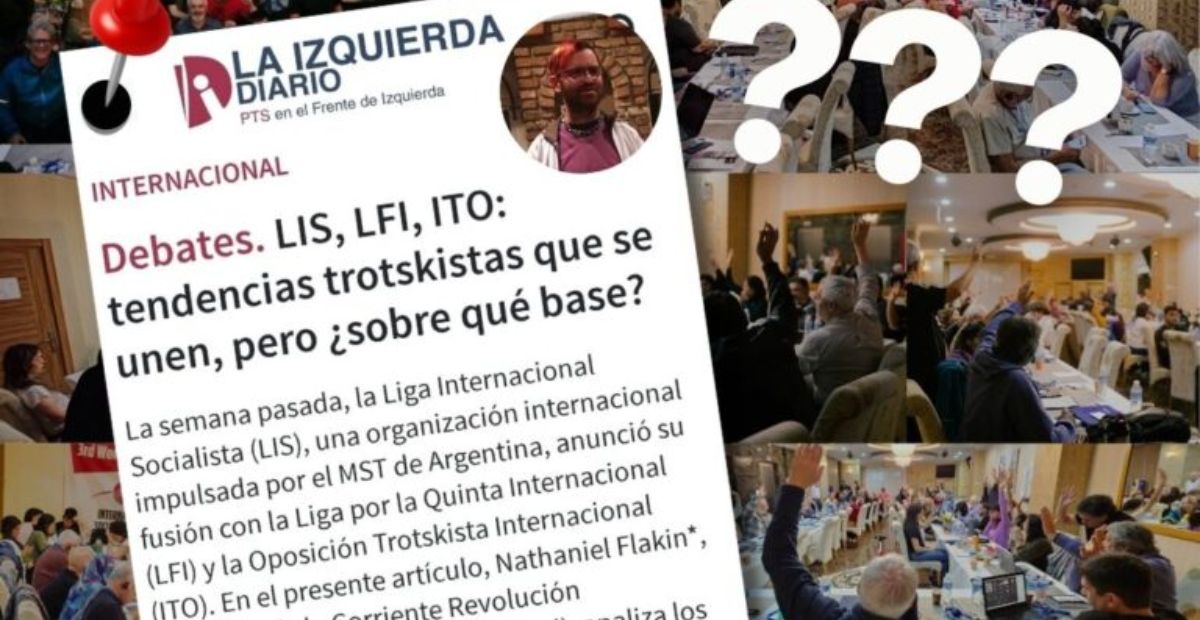Fue a un colegio conservador de San Isidro pero se crió entre peones rurales.Editó 22 discos, algunos de ellos en Europa y Japón en donde toca seguido. Acaba de cumplir 20 años con su banda “El puchero misterioso”. Las andanzas de un gaucho que vaga por la música libre y sin culpa.
La primera vez que vi a Tomi Lebrero fue en una casa que funcionaba como centro cultural en Villa Crespo. Se llamaba “La Casita de los chasquidos”. Su nombre remitía a la forma de aclamar a los artistas. No se aplaudía, se chasqueaba los dedos. No tanto por una cuestión romántica sino por una cuestión de supervivencia. El lugar no era oficial y la molestia de algún vecino podía invocar visitas no deseadas. Uno llegaba, tocaba la puerta y subía una escalera que terminaba en un patio. No se sabía con qué te podías encontrar. Esa noche, el quilombo ya se escuchaba desde abajo.“Hoy hay fiesta en el bar de los pescadores, fui invitado a tocar unos rocanroles…”, cantaba la gente desde la sala. Cuando entré, un pequeño hombre, de pantalón corto y camisa floreada, parado sobre un sillón entre la gente dirigía como si fuese un director de orquesta a un público desaforado. Un bandoneón apoyado a un costado y una banda que observaba expectante. El coro se tornó interminable. Los vecinos tiraban baldazos de agua desde la medianera. Cuando consulté quién era el artista su nombre me resultó conocido. Esa semana, había escuchado a uno de los periodistas de rock más reconocidos del ambiente destacarlo en su programa de radio. Apenas pisé ese living comedor convertido en sala teatral, me uní al canto: “Hoy hay fiesta en el bar de los pescadores”… Pasaron 10 años de aquella noche. Hasta que un día…
La mudanza constante
Otoño en Colegiales. Escuchar el crujir de las hojas de los árboles que piso se vuelve adictivo. Me dan ganas de nunca dejar de caminar. Pero llego a destino. En la puerta hay pegado un aviso del Gobierno de la Ciudad. “Me suspendieron la obra porque no la registré”, cuenta Tomi al abrirme. Sale despeinado y vestido de entrecasa. Hace dos años se separó y se fue a vivir a un lugar más chico. Le está construyendo una habitación a su hija Nica de 5 años. La casa está llena de libros, discos, instrumentos y escombros. La visita de los albañiles se combina con la de los inspectores municipales de quienes tiene que esconderse. “Lo cotidiano me excede”, confiesa. Decidimos escaparnos de ahí. Ir a algún bar cercano. En esas dos cuadras de trayecto sus preguntas caen como en cascada. Se atropellan unas con otras. Me siento el entrevistado. Aunque no llego a contestar ninguna pregunta. No me deja. Con el tiempo pude perfeccionar una capacidad: intuir el estado emocional de las personas mirándoles el cutis. Intento probar mi técnica pero parece no hacer falta. “Siempre ando de estrés en estrés, mi vida es una mudanza constante. Visto por un médico que tiene que salvar vidas, mi vida es un chiste, pero lo vivo así”.
El burgués que quiso complejizar su vida
Tomi se crió en una familia “muy de zona norte”. Su padre es arquitecto y su madre fue una ama de casa entregada a sus hijos. Nunca le faltó nada. Siempre lo bancaron. Pero la decisión de ser artista tuvo su peso. “El colegio súper conservador de San Isidro motivó mi rebeldía. Veo la gente que nace en un ambiente súper progre y acomodado y digo: ese pibe nunca se cuestionó nada. La tensión es súper creativa”. A pesar de no haber nacido en una familia de artistas, la música no faltó en su casa. En los primeros tiempos, la ópera y los cantautores franceses que escuchaba su padre; Jacques Brel, principalmente. Después, el rock de la mano de sus hermanos. La banda que le “voló la cabeza” fue The Cure. Sin embargo, el germen de su estilo lo curtió con los trabajadores rurales en el campo de su abuelo en Dolores. “En las vacaciones, nos mandaban 3 meses para el campo. Lo disfrutábamos mucho. Teníamos momentos de orfandad total. Muy anárquico. Convivía con los trabajadores rurales y me aprendía las milongas, las payadas. Toda la música conversada”. De ahí viene esa tendencia a “la horda de palabras”, como diría William Burroughs, que hay en sus creaciones. Esas ganas de narrar. Su fascinación por el orador. Hay una canción llamada “Silipica” que lo ilustrade la mejor manera. Es una de las 218 composiciones que hizo durante un año y conforman una sola obra llamada “12” compuesta por doce discos. Cuenta la expedición que hizo en Santiago del Estero para que sus caballos pudieran beber algo de agua. En esa especie de cuento musicalizado, se muestra en estado puro: “… más bendición para este burgués que quiso salirse del estado de bienestar y complejizar su vida”…, canta en un parte.
Un trabajador de la música
Tomi escribió su primera canción como si fuera un “ejercicio”. Tenía 13 años y estudiaba guitarra en el conservatorio. Fue después de ver una película de Steven Spielberg: “El color púrpura”. Quedó tan sensibilizado por el maltrato que sufría la protagonista que se animó a lanzar algunas líneas. La letra cuenta de un hombrecito de hierro que “sin pasado ni futuro, su vida fue un infierno”. Estaba con su mejor amigo, el saxofonista Andrés Sayes, quien unos años después lo introdujo a Piazzolla. Su primer bandoneón fue de segunda mano. Se lo compró a la familia Sabatino, destacada en el ámbito de los fuelles. A partir de ese momento fue su instrumento principal y una obsesión. Quería pasar el resto de su vida junto a él haciendo canciones. “Tuve mi epifanía a los 24 años escuchando un disco de Chico Buarque. Estaba estudiando en la UCA, bien de cheto, y me di cuenta que me quería meter en la canción popular”. Así recorrió Argentina, Sudamérica, Europa y Japón. Participó de orquestas. Hizo música de películas. Escribió más de 300 canciones. Sin embargo, nunca adscribió a lo que el mercado esperaba. No pudo escapar de su perfil antihéroe. “Me considero un trabajador de la música. Hay una forma de ser que no engancha con ciertas imposturas del mainstream. Uno tiene su propia deformidad, no encaja”. El espíritu errante de su viaje musical y su relación con la pampa, lo acercó a la imagen del gaucho. Pero siempre desde un lado más chic. “Tengo una fascinación burguesa por el trabajador rural y la gente simple de campo. Pero le termino hablando al personaje más consumidor de arte, al gogó, a gente del palo acomodada”.

La fantasía de la normalidad
La calle en Colegiales se vuelve transitada. Una procesión de motos oficia de banda sonora. Unas señoras se meten involuntariamente en la charla con sus gritos. “¿Por qué no nos movemos de lugar?”. Quiere moverse. Imagino que no es una novedad. Siempre está inquieto. Esta vez lo tiene preocupado el festejo por los 20 años en el Teatro ND Ateneo. “Me angustia tener que pensar en si pierdo o gano guita con un show. Pero tampoco quiero ser un usurpador de la gente que la pasa mal en serio”. Cuando sus excompañeros del secundario empezaban a comprarse su primer auto, él seguía andando a pata con el bandoneón a cuestas. Su relación con el dinero nunca fue una prioridad. “En algunos casos soy muy metódico, virginiano, organizado. Por ejemplo, estoy armando fechas en Suiza para octubre. Pero después soy muy despelotado y lo sufro”, confiesa. Compuso una canción llamada “Dejémonos de fantasear con la normalidad” que está inspirada en un microrrelato de Mario Levrero. Ahí expone lo que significó la decisión de dedicarse a la música en un entorno poco adepto. “Puedo hasta ordenarme, ir y buscar trabajo, busco en clasificados qué balance positivo doy de mí”, canta. Tomi se vuelve a mover. Esta vez, para despedirse. Quedamos en encontrarnos en el show. Antes de que se vaya le hablo de una canción de su repertorio que me había gustado. Intentamos juntos descubrirla. Le comento que es bien de su estilo. Un poco cantada, un poco narrada. Nunca pudimos descubrir cuál era.
“Hola ¿cómo están? vengo al festival de todos”
El teatro ND Ateneo está lleno. El cantautor Adrián Berra invita al músico Ivo Ferrer a sentarse a su lado. Hay muchos artistas en la sala. Algo parecido a lo que fue la noche en “La Casita de los Chasquidos” pero con mucha más gente. Las luces se vuelven tenues. Tomi aparece vestido con un pantalón ajustado de cuero negro, un poncho decorado con brillantes y un sombrero de gaucho. Esa figura que José Hernández quiso representar en el Martín Fierro como paladín de la lucha contra la autoridad. A su vez, Leónidas Lamborghini decía que nuestro héroe nacional era un desertor a la patria. Tomi lo recicla. Lo transforma en un trashumante a gogó que toca el bandoneón. Abre el fuelle y suelta una melodía suave. El público permanece en silencio. Solo habla el instrumento. Se desprende un homenaje a Ricardo Vilca. Hasta que aparece la banda y tocan “Cantor de los pueblos”: “Hola, cómo están, vengo al festival de todos, a cantar, voy buscando luz muy cerquita de mis huesos, a cantar”. “El puchero misterioso” está compuesto por Alex Musatov en violín; Lucila Piveta en bajo; Nico Echeverría en batería; y Tomi Mutio en guitarra. “Es un aventurero. Hay que saber seguirle el ritmo”, destaca Lu Piveta. “Pretende hacerse el serio pero no le sale, todo es muy relax”, confiesa Alex Musatov. Ese espíritu relajado flota en el aire del teatro. Los nervios de los días previos se van. Ahora llegan las canciones. Viene “Disculpame Juan Martín” dedicada a su actual pareja. “Hasta los 44 años estuve en un 98% con chicas pero capaz que mi fantasía estaba en estar con hombres. Desde que me separé, empecé a explorar más mi lado homosexual. Contárselo a mi padre no fue sencillo”, confiesa.

Un santiagueño en Japón que nació en San Isidro
Una de las canciones que el público más ovaciona se llama “Yanasu”. Relata el nacimiento de un potrillo en el monte santiagueño. Una situación que vivió durante el viaje a caballo que hizo desde Dolores hasta Salta. Esta secuencia se puede ver en la Road Movie documental “No va a llegar”, dirigida por Cristián Costantini y Segundo Bercetche. En la escena, el potrillo está tirado en la tierra. Una de sus yeguas lo acaba de parir. Permanece inmóvil. Mientras los gallos le dan la bienvenida al día y el cielo decora al monte con un naranja azulado, Tomi se muestra desesperado. Tiene miedo de que haya nacido muerto. Pero el potrillo de repente se mueve. Está acostado sobre la placenta. Abre los ojos. Respira. Reconoce algunos olores. Toma impulso. No puede pararse. La yegua se le acerca. Lo alienta con su lengua. Lo vuelve a intentar. Sus piernas se vuelven a quebrar. Está casi arrodillado. Hasta que en el último impulso logra ponerse en cuatro patas. Los pájaros parecen festejarlo con sus cantos. El arte se funde con la naturaleza. Lo llaman “Yanasu” que significa amigo en quechua. Y le agregan “Herzog” por haber nacido el mismo día que el director de cine. “Yanasu, amigo, dale, parate, parate que esta primavera trae tu nombre”, corea el público de pie. “Viajando empecé a sentir que mi gente es cualquiera que me abra el corazón. A veces, canto una milonga que habla del campo en Japón y veo una persona llorando. Cuando estoy en Japón me siento santiagueño pero no soy santiagueño, soy de zona norte”, afirma.
“Cuántas veces nos preguntaron, de dónde somos, a dónde vamos”
El show prosigue con algunos clásicos: “Los chicos del cine independiente”, “Gualeguay”, “Siete días” y otras canciones más. Los invitados se van multiplicando. Termina tocando en los hombros de uno de ellos. Baja y canta entre la gente. Como lo hizo hace 10 años en ese centro cultural clandestino. Se percibe una sinergia en el aire del teatro. Como si en cada estrofa que lanza aparecieran sus viajes. Sus cabalgatas por el monte. El Cerro Colorado. La gente simple de campo. La canción de cierre es, justamente, “Cuando a caballo”, donde el coro se vuelve eterno. Nadie se quiere ir. “En estos 20 años de carrera, me miro y digo: soy así y me gusto”, me había dicho sentado en ese bar de Colegiales. Se cierra el telón y el show termina. Se abre la noche. Buenos Aires queda al descubierto. Para cabalgarla en dos patas. Una vez el poeta Alberto Muñoz me dijo que “la vida es un largo día”. Tomi la vive así. Casi como un vagabundo first class entrometido en el espacio-tiempo. Solo me quedó pendiente revelarle cuál era esa canción que me había gustado y no recordaba. La busqué y la encontré. Se llama “No vale más” y pertenece al primero de los doce discos que forman la obra “12”. En una parte dice: “Cuántas veces nos preguntaron de dónde somos, a dónde vamos, y si es una promesa o qué, si soy gaucho, soy artista, soy jinete, soy hipster, soy instructor de yoga, y ahora quiero más espacio, más espacio, por eso cabalgo el territorio, quiero más espacio…”
Jorge Sebastián Comadina