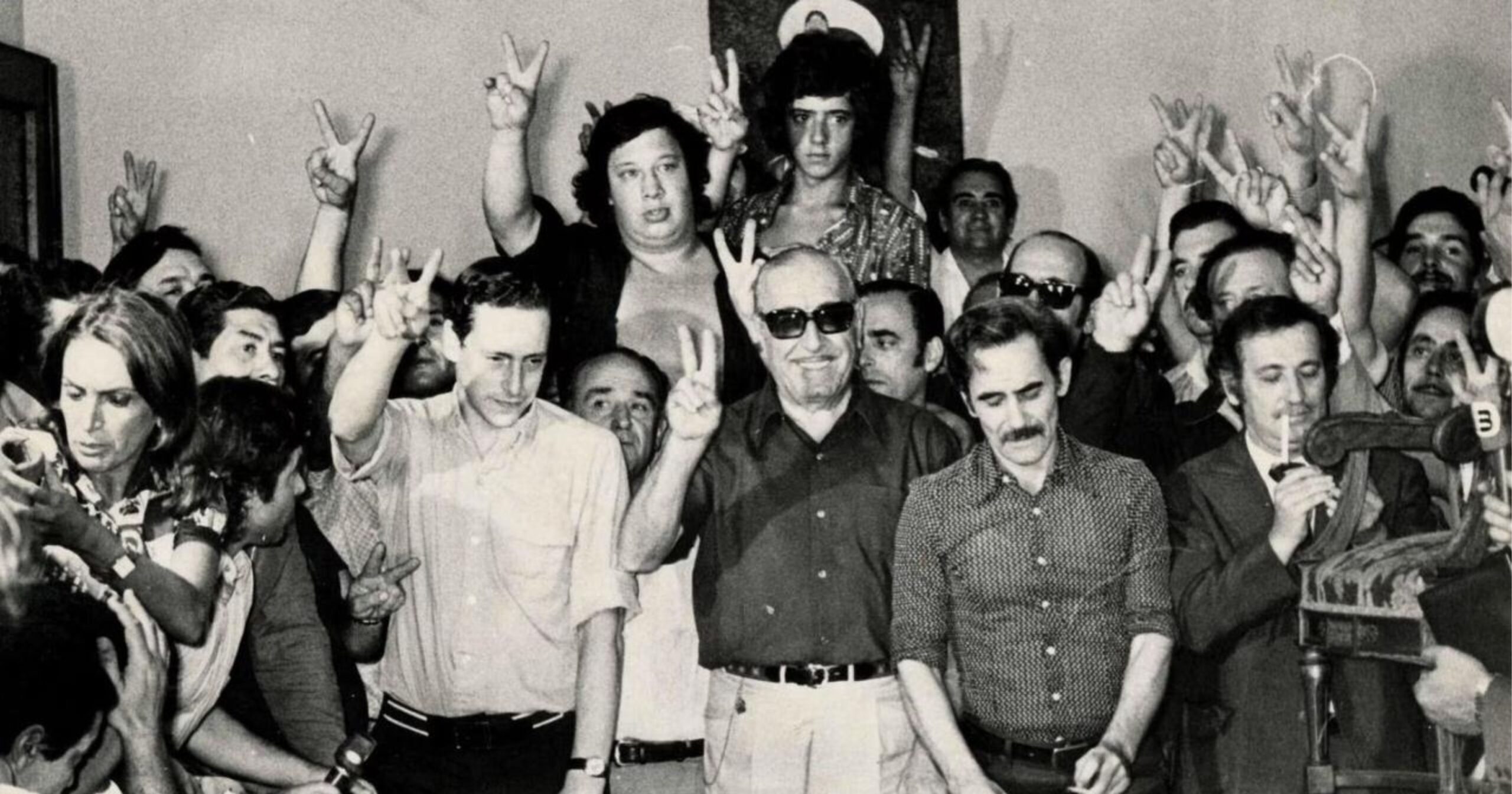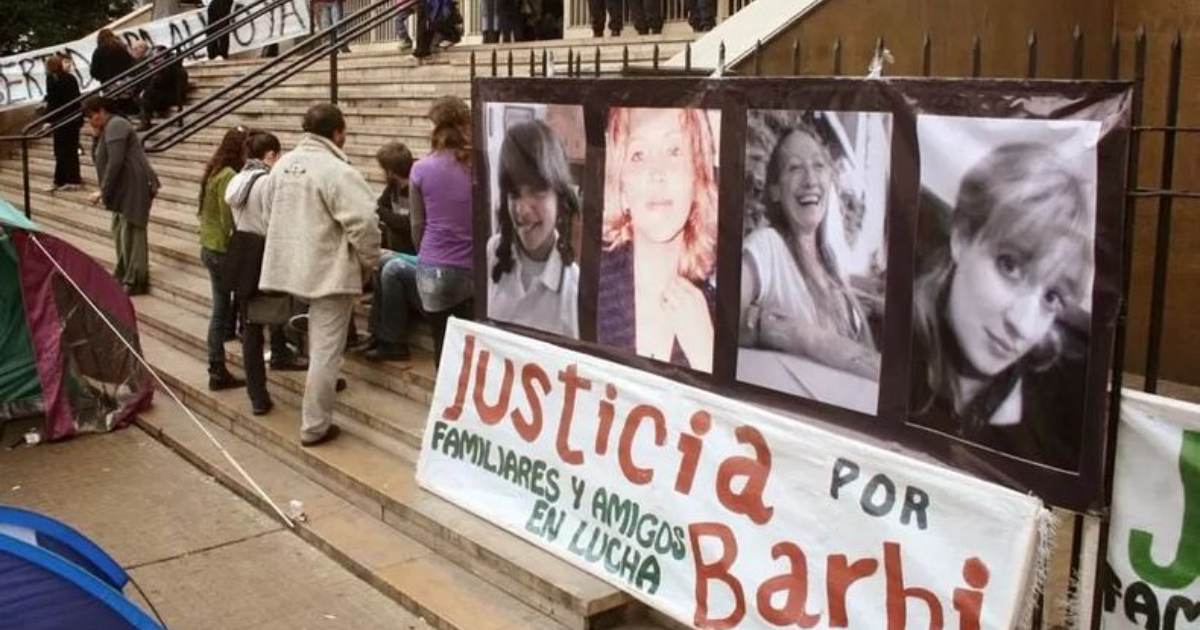Este artículo fue extraído de la edición impresa mensual de la revista Alternativa Socialista nº 859.
Liquidar el derecho a huelga es parte medular de la hoja de ruta reaccionaria de Milei. Pese a que la crisis y el mal humor social trabaron, por ahora, sus intentos de cercenar esta conquista, la pelea sigue abierta. Porque no solo es parte de su batalla cultural antiderechos. Es sobre todo una vieja aspiración de la burguesía y los gobiernos que, más allá del estilo o el grado de “regulación”, aspira a liquidar esta herramienta que coloca a la clase trabajadora en la senda de su emancipación.
Sobre el cierre de esta nota, la Corte trabó el DNU 340/25 de Milei, un serio recorte del derecho a huelga tratando de transformarla en una acción meramente testimonial. Como sucedió con el DNU 70/23, las contradicciones políticas y la bronca social le pusieron freno a este nuevo intento. La disputa sigue abierta y dependerá de la situación política del gobierno y los ritmos de la lucha de clases. Pero en la agenda de la reforma laboral pendiente, el derecho a huelga ocupa un lugar preferencial. Vivimos tiempos en que se intenta resolver la crisis capitalista apelando a regímenes más autoritarios y a la liquidación de derechos. Y en el caso de la huelga, quieren concretar la vieja aspiración burguesa de despojar a la clase obrera de su derecho insignia conquistado e institucionalizado a través de más de un siglo de luchas.
El fantasma de la huelga ha incomodado a progresistas, conservadores y más aún a ultraderechistas. Milei pretende barrer con este derecho, pero las variantes peronistas, que levantan la quimera de reciclar un capitalismo con rostro humano, también intentaron negar este derecho cada vez que el auge obrero puso en jaque en una empresa, una región o a escala nacional, el dominio capitalista. La defensa de la institucionalización de este derecho es parte de la defensa de la huelga como herramienta que le cuestiona el poder a la burguesía como clase.
Un poco de historia: el ADN de nuestra clase
La Revolución Francesa y la Revolución Industrial transformaron el mundo y dieron nacimiento al sistema capitalista. Sobre los escombros del modo de producción feudal se desarrolló el modo de producción capitalista. Apenas la burguesía se entronizó como clase dominante, comenzó a reprimir las rebeliones generadas. Dos siglos atrás el país más industrializado de entonces, Inglaterra, explicitaba el antagonismo entre la pujante clase obrera y la burguesía, la clase de los patrones. A caballo de ese proceso de desarrollo industrial, las condiciones de vida se tornaban insalubres, había hacinamiento en las grandes ciudades y los reclamos fueron creciendo. De la mano del nuevo modo de producción/explotación, germinó un nuevo modo de reclamo, propio de la clase en desarrollo: la huelga. Inglaterra es también el país en el que el movimiento obrero se organizó más prontamente como tal. Desde la década de 1820 se fueron constituyendo numerosos sindicatos. Tal vez junto al embrionario movimiento sindical en desarrollo y al calor del movimiento “cartista”, levantando la “Carta al Pueblo” con demandas por los derechos políticos del movimiento obrero, se hayan generado las primeras huelgas. A principios de 1834 se hizo una tentativa para organizar una huelga general para arrancar la jornada de ocho horas, que fracasó. Fue una nueva asociación obrera, la “London Working Association”, fundada el 16 de junio de 1836, la que elaboró la “Carta del Pueblo”. Durante diez años, la misma estuvo en el centro de las luchas de la clase obrera inglesa. Y en 1938 se lanzó la primera huelga general. Desde 1842, se desató una oleada de huelgas, con memorables rebeliones de mineros y metalúrgicos, que fueron un claro signo de alarma para la burguesía que empezó a ver en esa herramienta una dinámica no sólo de cuestionamiento sino de amenaza a su poder.
Marx, padre del socialismo científico, señaló que “sin huelgas y lucha constante, la clase obrera sería una masa descorazonada, débil de espíritu, desgastada, entregada”. Y junto a Engels enmarcaron la huelga en su explicación científica del capitalismo y del rol de la clase para avanzar hacia una sociedad en la que sería posible terminar con la explotación de una clase social por otra. No se quedaron en la huelga sólo como un método de lucha y para las reivindicaciones económicas, como hacían los anarquistas y los anarcosindicalistas, sino que dotaron a la clase trabajadora de un armazón teórico y una guía para la acción, esencial para su lucha contra el capital.
Sin dudas durante la época de desarrollo capitalista en todo el mundo hasta la Primera Guerra Mundial, las huelgas, pese a no estar institucionalizadas como derecho y generar represalias, arrancaron innumerables conquistas y tuvieron una relación dialéctica con la organización del movimiento obrero. A partir de 1914 las contradicciones del propio sistema capitalista, que habían sido la piedra angular de la crítica marxista, llevaron a la Primera Guerra Mundial. El capitalismo mostraba lo único de lo que era capaz: profundizar cada día más las diferencias a costa de hambre, miseria, muerte, depredación de la naturaleza y cercenamiento de libertades democráticas con un horizonte de barbarie. Como contracara, la victoriosa Revolución de Octubre en Rusia demostraba que la lucha por el poder por parte de las y los trabajadores no era una utopía. En la nueva época de crisis, guerra y también revoluciones que, más allá de los vaivenes, aún transitamos, la huelga como herramienta por excelencia de la clase obrera jugó un papel central en la defensa de las conquistas sociales y democráticas. Ocupaciones de empresas, huelgas por oleadas, rebeliones y movilizaciones semi-insurreccionales fueron transformándose en un fantasma para la burguesía en todo el mundo.
Debates clásicos, huelga y revolución
Hacia finales del siglo XIX se expresaron también los debates estratégicos más integrales entre las concepciones marxistas revolucionarias con las tendencias anarquistas y las corrientes reformistas. Una de las expresiones de los debates luego corporizados en la I y la II Internacional, fue respecto a la concepción de la huelga.
Con las posiciones anarquistas, especialmente las anarcosindicalistas, hubo importantes polémicas alrededor del significado de la huelga general, en la cual estas tendencias desjerarquizaban completamente el problema del poder político. Limitaban el poder de la huelga al plano económico, afirmando que con el hecho de que la clase obrera deje de trabajar en el plano económico y asuma la dirección de las empresas en la actividad productiva, era una condición suficiente para que la sociedad capitalista se vaya extinguiendo. Al limitar y enfocar la huelga con un método economicista, no solo subestimaban el problema del Estado (más allá que declamaban su destrucción), de la lucha violenta contra la burguesía y la estrategia de disputar el gobierno/poder político, sino también la tarea clave de la transformación dialéctica de la huelga general en insurrección, y que la clase obrera se proponga acaudillar a los demás sectores explotados. Estas corrientes han presentado la huelga como la herramienta fundamental para resolver la “cuestión social”, pero rechazando toda acción política y sus tácticas (como la participación parlamentaria), limitando las medidas de acción directa y la huelga general, a los medios puramente “económicos”, sólo como un medio limitado a la pelea reivindicativa.
Con los reformistas y socialdemócratas, el debate era mucho más estratégico, ya que su centro era la lucha parlamentaria, por lo cual terminaron adaptados completamente al régimen capitalista. Y sus dirigentes, que reflejaron a la aristocracia obrera, las capas de la clase obrera con mayor nivel de conquistas, alimentaron el surgimiento de la burocracia sindical que se entronizó en las organizaciones obreras, en los sindicatos y en las centrales que se fueron desarrollando. La concepción de los reformistas llevó a una tesis diferente a la de los anarquistas, pero que, al igual que la de aquellos, alejaba de la senda de la emancipación a la clase obrera. Una concepción mecanicista que derivaba en una visión utópica de la lucha de calles y la “huelga general”, donde planteaban organizar primero a todos los trabajadores y que se afiliaran al socialismo, logrando una mayoría parlamentaria y el poder en el Estado, ergo no haría falta ni la huelga general ni ningún proceso insurreccional. La historia se encargó de demostrar lo equivocado de esta posición.
Un texto extraordinario, escrito en 1890 por Lenin, pero difundido recién en 1924, hace una síntesis conceptual y dialéctica del significado de la huelga, de su génesis, la relación de lo reivindicativo con el carácter político de la misma, y de su ubicación como parte de la dinámica de la revolución socialista. Las premisas que define Lenin, son de gran actualidad.
Explica que, al ser los trabajadores quienes producen y ponen en marcha los medios de producción, la huelga se transforma en un medio de presión contra la patronal. Que las huelgas son una necesidad, no sólo como medio de defender las condiciones de vida de la clase obrera, sino también como un momento en el proceso de lucha contra la explotación. Que empujan a la unidad de los trabajadores. Y que la clase trabajadora adquiere, a través de la acción colectiva, conciencia de su fuerza, gana confianza en su acción colectiva y capacidad para hacer retroceder a la burguesía. Que toda huelga moraliza a los trabajadores para que “dejen de ser esclavos” y los fortalece para futuras batallas, no solo contra el patrón, sino contra toda la burguesía. Cataloga a la huelga como una “escuela de guerra”, en la que los obreros aprenden a librar la guerra contra sus enemigos por la emancipación de todo el pueblo, de todos los trabajadores, del yugo de los funcionarios y del yugo del capital.
La verdadera historia
Contrariamente a la versión revisionista de los reformistas y el peronismo, la historia de la clase obrera argentina tiene vertientes y tradiciones comunes con el desarrollo de la clase obrera mundial. En el internacionalismo, en sus vertientes anarquistas, marxistas, socialistas, sus posiciones anticlericales, su organización democrática y combativa y su espíritu antipatronal. Por ello la huelga ha sido una herramienta fundamental desde el siglo XIX. A lo largo de la historia, las huelgas han marcado momentos clave en la evolución de las conquistas laborales y han sido catalizadoras de importantes cambios sociales y políticos.
La primera huelga registrada en Argentina ocurrió el 2 de septiembre de 1858, protagonizada por los obreros de la Sociedad Tipográfica Bonaerense, quienes exigían una reducción de la jornada laboral y un aumento salarial. A partir de entonces, las huelgas fueron, durante más de un siglo, la herramienta fundamental con la que los trabajadores ganaron conquistas esenciales. Uno de los conflictos más emblemáticos fue la huelga ferroviaria de 1896, que duró cuatro meses y exigía la reducción de la jornada laboral de 9 a 8 horas. La represión estatal fue intensa, con intervención del Ejército y la Marina. En el siglo XX hubo un auge fenomenal de los movimientos huelguísticos que se multiplicaron. Por ejemplo, la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, las huelgas de los frigoríficos en los albores del peronismo y la metalúrgica que inauguró la Resistencia. Estas luchas tuvieron como contracara a la represión, el proceso de organización, los avances en la sindicalización y, también, el auge de una casta burocrática que los mediatizó. Uno de los hechos más emblemáticos en la historia de las huelgas en Argentina fue el Cordobazo, ocurrido el 29 y 30 de mayo de 1969. Fue una protesta obrero-estudiantil que se convirtió en una semi-insurrección urbana contra la dictadura de Onganía. La represión fue brutal, pero el movimiento logró debilitar al gobierno y acelerar su caída. Las premisas de Marx y Lenin recorrieron esas tórridas jornadas. La huelga de Villa Constitución, el Rodrigazo contra el tercer gobierno peronista y los paros generales contra la última dictadura, son parte de la historia más reciente.
De hecho y de derecho
En nuestro país, el movimiento obrero logró institucionalizar gran parte de sus conquistas sociales y políticas con rango constitucional, con la adhesión a tratados internacionales de DDHH y de la OIT, leyes laborales nacionales, convenios colectivos de trabajo, estatutos especiales y reconocimiento de derechos adquiridos por la vía de los hechos. Los consiguió apelando a la huelga y la movilización. Y también debió apelar para que se apliquen esos derechos y se mantengan, siempre sujeto a los avatares de la lucha de clases. Pero el reconocimiento del derecho fundamental, el de la propia huelga, siempre fue resistido y cuestionado por los gobiernos, y bastardeado por la burocracia sindical, que fue cada vez más intentando transformarlo en una medida excepcional e inofensiva.
El derecho a huelga atravesó distintos momentos. En los albores de la historia de la clase obrera y por largos años hubo prohibición con penalización por parte del gobierno de turno. Luego, la burguesía debió ceder y el derecho a huelga pasó a formar parte de los contratos laborales y de los acuerdos sociales. Un tercer momento vino con la legalización de este derecho, amparado por varias leyes e incluso con rango constitucional, en el llamado “Estado social de derecho”.
Es necesario desmitificar lo que ocurrió con el derecho a huelga durante el primer peronismo. Dos datos duros deben señalarse. A fines de los 50 hubo una gran huelga ferroviaria y fue Eva Perón en persona a levantarla, a pedirle a los trabajadores que “no le hagan paros a Perón”. Los obreros votaron seguir y la huelga fue militarizada, y varios obreros fueron encarcelados. Respecto a los derechos, la Constitución de 1949, así como reconoció importantes derechos laborales, pese a más de 80 solicitudes expresas, muchas de sindicatos con direcciones peronistas, no incluyó expresamente el derecho a huelga. Es decir, en el período más excepcional del Estado de Bienestar, con sustitución de importaciones y concesiones arrancadas por el movimiento obrero, el derecho a huelga fue negado.
En la medida en que la crisis capitalista progresa y los márgenes económicos llevan a mayor concentración de la riqueza, obligando a extraer la mayor tasa de plusvalía, el retiro de derechos pasa a ser una estrategia del imperialismo y el capitalismo mundial y sus gobiernos más allá de su pelaje. Cada uno de los intentos de resetear la economía en clave capitalista intentaron liquidar el derecho a huelga. Lo hizo la dictadura, el menemismo, el macrismo y, ahora, Milei y su avanzada ultraderechista. Pero los interregnos progresistas como el kirchnenrismo apelaron a intensificar las regulaciones del derecho a huelga, apelando a los servicios esenciales, a limitarlos vía los convenios colectivos a la baja, las conciliaciones obligatorias, el descuento de los días de paro o la criminalización de la protesta de diversas maneras. La propia Corte Suprema falló por solo reconocer las huelgas lanzadas por sindicatos. Pretenden desconocer los desbordes, las autoconvocatorias, las nuevas direcciones que no quieren legalizar apelando al unicato de la ley de Asociaciones sindicales. Hoy Milei viene por un salto de calidad. Y defender el derecho de los derechos, pasa a ser crucial.
Huelga general o paros de cotillón
Es importante marcar a fuego este recorrido y estos debates que vertebran la verdadera historia del movimiento obrero, su génesis y desarrollo. Que, en nuestro país, con sus características propias, no dejó de ser una refracción de ese proceso internacional. Y que, como parte de ello, el desarrollo de la huelga en todas sus variantes y, particularmente, la huelga general, jugó un papel fundamental.
Es importante conocer nuestra historia para las nuevas camadas de activistas y dirigentes combativos, que empujan desde la raíz los conflictos actuales y ven como lejanas en el tiempo y de futuro utópico esas grandes demostraciones de fuerza y huelgas generales, que jalonaron un siglo de existencia de nuestra clase.
Porque de la mano de las corrientes políticas que influyeron en la clase obrera como el peronismo y su correlato en la burocracia sindical, fue bastardeada y desnaturalizada, hasta transformarse en una herramienta propagandística o el cotillón para cuando necesitan pintarse la cara para responder a un auge de la conflictividad.
La burocracia sindical, ligada al peronismo político, se ha transformado en un sostén de la gobernabilidad más allá de quien esté en la Rosada. Su despegue de la base es cada vez mayor. No solo por la propia transformación de los sectores ligados a las patronales más explotadoras y enriquecidas que han adquirido un carácter cuasi empresarial o directamente se han convertido en socios formales de las mismas, sino también los que reflejan los cambios en el empleo estatal y la fragmentación y precarización de la clase obrera industrial y en los servicios del sector privado.
A caballo de ello, han abandonado la herramienta de la huelga general. Atrás quedaron los dirigentes de la vieja burocracia que se apoyaban en el movimiento obrero para mantener sus privilegios y sacar tajadas, apelando, siempre obligados, a medidas de acción directa de envergadura. Son historia antigua las grandes huelgas con ocupación de empresas o los piquetes de convencimiento. Las grandes asambleas en estadios donde la burocracia era presionada y se terminaba poniendo a la cabeza. Por eso, la tradición de paros activos y planes de lucha con medidas escalonadas es reemplazada por paros pasivos, aislados, sin preparación alguna, sin continuidad y sólo cuando hay una fuerte presión por parte del movimiento obrero.
La clase obrera en estos tiempos complejos debe hacer un doble esfuerzo y tomar cada vez más las acciones en sus manos, porque las burocracias, especialmente de los grandes sindicatos y de las centrales sindicales, hacen de la pasividad y complicidad con patronales y gobiernos su modus operandi.
Sin embargo, la disposición a la lucha, ya desde hace tiempo, ha empezado a ganarle terreno a esta burocracia. En los tiempos de mayor ascenso desborda a estas direcciones, se autoorganiza, realiza cortes de calles, moviliza con nuevos activistas que empujan, recupera sindicatos o funda nuevos organismos para practicar la democracia sindical, y sale a la lucha a pesar del rol de los viejas estructuras sindicales anquilosadas. Los trabajadores de la salud, los docentes, sectores precarizados con mucho esfuerzo y, aunque más incipiente, desde los sectores privados e industriales, comienzan a retomar esa experiencia histórica, que desde la izquierda revolucionaria y los sectores sindicales combativos tenemos que ayudar a desarrollar.
Es el camino que emprenden los choferes autoconvocados, el equipo de salud del Hospital Garrahan, la enfermería, el provincialazo de Tierra del Fuego, las duras luchas de los trabajadores del neumático, solo por mencionar algunos procesos. El paro nacional sobrevuela estas luchas, y se plantea como una necesidad, pero la tarea de los sectores combativos y de izquierda no se puede quedar en denunciar y reclamar a esta burocracia de la CGT traidora o de las CTA que solo tienen vocación por las medidas testimoniales. Eso no alcanza. La necesidad de retomar las luchas de respuesta rápida y radicalizada, los planes de lucha y las coordinaciones y la huelga general con continuidad, está ligada a la necesidad de poner en pie una nueva dirección del movimiento obrero, un nuevo modelo que ponga el centro en la democracia sindical de base y, en definitiva, una nueva central democrática, combativa e independiente del Estado, los gobiernos y las patronales. La tarea es compleja, pero para edificarla, se cuenta con la tradición de la historia de nuestra clase y su capital acumulado y sólidos cimientos. Hay un proceso embrionario, con altibajos, pero firme, de recambio sindical que necesita direccionarse. La tarea de dar pasos hacia una nueva central sindical que se proponga organizar esta pelea, debe ser una preocupación de la izquierda revolucionaria y los sectores combativos.
Nueva dirección, nueva central
Para la CGT solo queda el recuerdo de su época vandorista, cuando programó en 1964 un movimiento huelguístico con un plan de lucha escalonado, con decenas de ocupaciones de fábricas. Para la CTA, el recuerdo de la “CGT de los Argentinos” de Ongaro. Hoy tenemos a un Héctor Daer que, con un gobierno de ultraderecha que pretende arrasar con las conquistas, dice que “no hay clima” para la huelga. Que cuando se vieron obligados a parar para no ser desbordados, utilizaron su control de los aparatos para regular la medida y evitar la continuidad. O a los dirigentes de las CTA, divididas en cotos de caza, transformadas en corrientes político sindicales sin poder de fuego, enfeudadas al peronismo.
La energía de este cambio crece desde el pie. Urge retomar la tradición integral de lucha de nuestra clase obrera. La argamasa está en el nuevo activismo, hacia una nueva dirección sindical y política que es parte de la estrategia de ANCLA y el MST en el FIT Unidad. Y parte del programa transicional del momento: debemos recuperar el verdadero significado de la huelga general, como antesala de la insurrección. Como lo dijo Trotsky: “Es la huelga. Es la reunión en el gran día, de los oprimidos contra los opresores. Es el comienzo clásico de la revolución”.
Bibliografía
Trotsky, L. (1974). ¿A dónde va Francia? Ed. Pluma.
Marx, K. (1847). Trabajo asalariado y capital.
Engels, F. (1845). La situación de la clase obrera en Inglaterra.
Lenin sobre las huelgas, 1899, publicado en 1924 en la revista Proletárskaia Revolutsia
Lenin. Huelgas económicas y huelgas políticas. Obras completas. Tomo VIII. Ed. Akai.
Cerutti, L. (2023). Clase contra Clase. Argentina entre 1952-1976. El Quinto Relato.
Pacagnini, Latorre, López. (2019). Sindicalismo Combativo, conceptos y herramientas. Ed. La Montaña.
Palacios, H. (1992). Historia del movimiento obrero argentino. Tomo 1.
Larraquy, M. (2009). Marcados a Fuego – De Perón a Montoneros 1945-1973. Ed. Aguilar.
Declaración del MST. https://periodismodeizquierda.com/declaracion-del-mst-defendamos-el-derecho-a-huelga-abajo-el-decreto-reaccionario-de-milei/