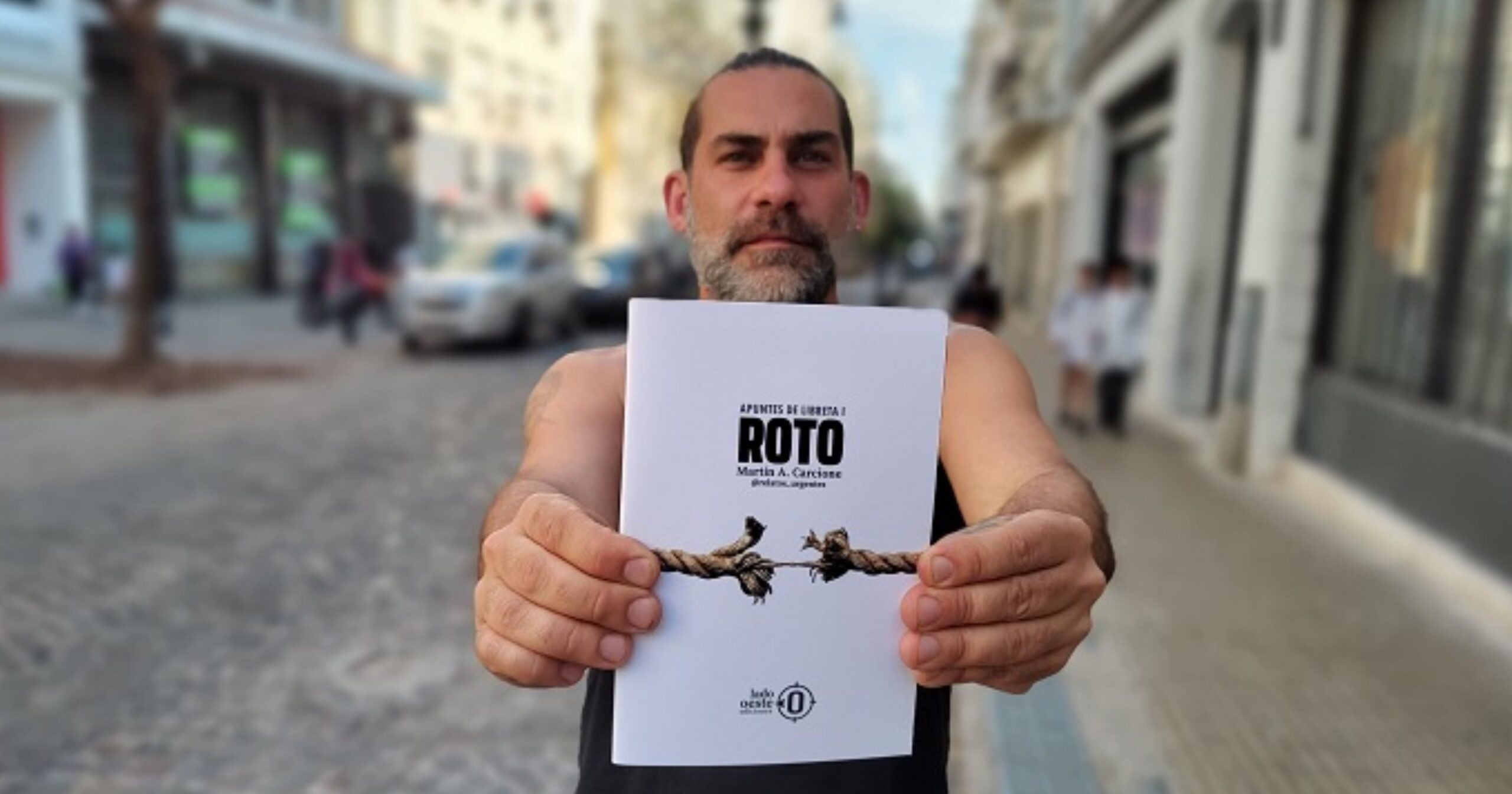El álbum Lux de Rosalía se lanzó el 7 de noviembre y no para de llamar la atención en el panorama global. No sólo por su alta calidad musical, que combina elementos orquestales y multilingües con colaboraciones y vocales en 13 idiomas, sino también por su enfoque en la dimensión espiritual.
Rosalía incorpora una estética conventual, tanto en el uso de las imágenes, sonidos y letras -en tracks como “Mio Cristo Piange Diamanti” o “La Perla”, que aluden a ideas de devoción. En entrevistas recientes, Rosalía explicó que el álbum surge de un período de aislamiento creativo y crisis personal pos pandemia, donde exploró el “misticismo femenino” inspirado en santas como Miriam o Teresa de Ávila, describiéndolo como un “álbum para Dios” en gratitud por lo recibido, y una forma de acercarse a la fe a través de la música. Además, ha revelado su fase de “celibato voluntario” —según confesó en ‘La Revuelta’— en tanto elección ética y enfocada en su bienestar emocional, distinta de posturas resentidas como las de los incels, ya que prioriza el autocuidado ante el estrés del proceso creativo.
El álbum batió récords, siendo el más reproducido por una artista de habla hispana. Con pistas como “Sexo, Violencia y Llantas”, “Reliquia” y “Divinize”, fue calificado por la crítica como una obra maestra y radical, destacando su pop clásico avant-garde en la exploración de temas como la religión, el romance y el género. Publicaciones como El País lo describen como un experimento orquestal y místico que expande el pop, mientras Billboard resalta su vocalidad y sensorialidad. Madonna, artista que también utilizó la imaginación religiosa en el arte, dijo “No puedo dejar de escucharlo. Eres una verdadera visionaria”.
De la provocación de Madonna a la reflexión filosófica de Rosalía
La aproximación de Madonna a la imaginería religiosa en álbumes como Like a Prayer (1989) se entiende en su contexto: una época de liberación sexual, donde el feminismo de segunda ola y el movimiento queer habían desafiado el conservadurismo y el control eclesiástico sobre los cuerpos. Su uso de símbolos católicos —cruces ardientes, estigmas eróticos— era una provocación que subvertía el orden conservador, afirmando que una “virgen” podía encarnar deseo, empoderando a generaciones al cuestionar la hipocresía religiosa. Esta transgresión reflejaba un espíritu de rebeldía colectiva, alineado con el pop como herramienta de crítica cultural.
Rosalía responde al contexto actual: un capitalismo neoliberal pos-pandémico, marcado por precarización emocional, colapso climático y mercantilización de la intimidad vía redes sociales. Influida por figuras como Santa Teresa de Ávila o Simone Weil —a quien alude en tracks como “Magnolias”— su obra integra la espiritualidad como introspección filosófica.
En una charla radial, hace pocos días, la periodista Celeste Murillo, analizó cómo esta forma de considerar la espiritualidad surge en esta época como reacción a una realidad exigente, donde el burnout capitalista genera fantasías de reclusión, de huida de una realidad de explotación y “ruido” agobiante.
Esta fantasía de reclusión no empieza ni termina en Lux y reaparece en la literatura reciente (por ejemplo, en Las Niñas del Naranjel, de Cabezón Cámara), así como en diversas imágenes, textos e íconos en redes sociales, donde lo conventual se presenta como un espacio reservado a mujeres que desertan del orden patriarcal. Los conventos de clausura en el siglo XVII, como imagen paradigmática de mujeres que huían del matrimonio y dedicaban su tiempo a la oración, a la lectura y a una sexualidad autoerótica o lesbiana parecen reinventarse en la fantasía actual. Y en ello influyen una serie de desilusiones que van desde la violencia machista, hasta el estrés y desencuentros en las citas románticas. La respuesta es una renuncia. Y la fe, quizá una apuesta en un contexto de vacío existencial, producto de un sistema que nos convierte en piezas productivas, agotando nuestra humanidad para la acumulación. Y el “espíritu”, lo único que nos diferencia de las máquinas…
Ante ello, surgen algunas preguntas: ¿Se trata del retorno de respuestas antiguas ante una sociedad que retrocede en el plano civilizatorio? ¿Es liberación? ¿Qué alcance tienen las acciones individuales sobre los problemas que cuestionan?
Pues, la espiritualidad, en tiempos neoliberales, también es motivo de banalización: El neoliberalismo explota el trabajo y transforma la búsqueda interior en un mercado de wellness individualista, con apps de meditación o retiros exclusivos, solo para sujetos de privilegio. A su vez, la nueva ultra derecha usa la religión como cruzada contra las mujeres y las libertades democráticas, llamando a las “glorias del hogar” y exhortando a las mujeres a tener “más hijos” (cosa que ellos por supuesto no hacen), a la par que reivindican a las “Tradwife”.
En este contexto, la espiritualidad aparece también un terreno de disputas, donde se diferencian claramente estas imposiciones retrogradas, de los actos de apropiación y exploración personal, como la obra de Rosalía, que es sublime. En ella la mística femenina surge como agencia, como lugar de enunciación con voz propia, y con capacidad de conmover.
La Mística de la Feminidad: entre la Ideología, el goce y la creación artística
Según Rosalía, “La inspiración principal es la mística femenina, así que seguro que hay más energía femenina”, declaró para Popcast. “Y entonces decía que hay una diferencia entre la escritura masculina y la femenina: la masculina trata del héroe, de los triunfos de este héroe. Y si el héroe no está en la historia, entonces no es una buena historia. Todo gira en torno al conflicto en la narración. La escritura femenina es más un proceso continuo. No se trata del clímax y luego la resolución. Se trata, quizás, de una persona con delirios y transformaciones y de todas las cosas que tiene que perder. No se trata de yo, yo, yo, yo”, amplió.
A partir de estas palabras, es posible realizar un interjuego de la “mística de la feminidad”, que parte de dos lecturas acerca de la mujer moderna: su captura ideológica en el ámbito doméstico y lo enigmático en el ámbito del goce.
La primera y quizás más influyente acepción de “mística” se instala en el terreno de la crítica social de posguerra. Betty Friedan, en su obra seminal La mística de la feminidad (1963), desmantela esta categoría como un artefacto ideológico impuesto por el patriarcado capitalista. Para Friedan, la mística era producto de una idelogía subrepticia, un conjunto de constructos que, bajo promesas de plenitud y realización, confinaba a las mujeres a la esfera doméstica: “La mística femenina dice que el valor más alto y el único compromiso para las mujeres es el cumplimiento de su propia feminidad”. Al enmascarar la alienación bajo la ilusión de la armonía hogareña, este discurso, forzó a las mujeres a revertir los avances de la Segunda Guerra Mundial y a abandonar sus ambiciones intelectuales. Friedan identifica aquí el germen de una “extraña agitación, un sentido de insatisfacción”, un problema silenciado a la par que patológico. La solución no residía en más domesticidad, sino en una identidad forjada a través del “trabajo creativo propio”, argumentando que esta mística debe ser desmantelada.
Casi una década después, Jacques Lacan desplaza la mística al terreno de la estructura subjetiva en el Seminario XX (Encore, 1972-1973). Aquí, la mística ya no es ideológica, sino la marca de un “goce otro” o “goce suplementario” que excede el goce fálico, limitado y simbolizable. Se trata del goce femenino ilimitado (no exclusivo de los sujetos con vulva) que insiste “más allá del falo”. Este goce, se vincula necesariamente al vocabulario de la mística y el éxtasis. La posición femenina queda definida como “no-toda” (pas-toute) inscrita en la ley del significante, pero a su vez revelando un residuo de jouissance (placer excesivo, a menudo doloroso o transgresor) irreductible a la captura o la significación. Esta inefabilidad es lo que fundamenta la provocadora tesis lacaniana de que “La Mujer no existe” como un universal cerrado, sino como un vacío que el discurso masculino suele llenar con la imaginería mítica o religiosa.
Esta postulación de un goce enigmático generó la tensión de la crítica feminista al interior del psicoanálisis. Si el goce otro de Lacan es extático y misterioso ¿No corre el riesgo de condenar a lo femenino a ser lo desconocido respecto a la norma (del varón), perpetuando el mismo falocentrismo criticado a nivel social? Luce Irigaray, en Speculum de l’autre femme (1974), sugirió que, al reducir lo femenino a lo misterioso, se impedía pensar la diferencia sexual como un poder propio. Irigaray invitó a pensar la subjetividad femenina en términos de multiplicidad y fluidez, cuestionando si la mística conceptualizada por Lacan era una apertura o solo reafirmaba la visión androcéntrica del enigma.
La aproximación a la mística femenina desde el arte es algo distinto. Quizá también sea la marca de un goce, pero con sentidos múltiples. La propuesta de Rosalía, definida como hibridación radical (la amalgama sin jerarquías de flamenco, pop, música clásica, etcétera) se interpreta como una toma de posición que se niega a la universalización y clasificación. La polifonía estética se constituye como multiplicidad, donde el goce -cuyo semblante es la voz- se resiste a toda captura. De esta manera, disuelve la idea de una mística como pasividad y al mismo tiempo, afirma un poder que se construye en la resistencia frontal a cualquier aprehensión total del sujeto femenino. En ese punto, vale recalcar el contraste con la idealización del convento, o la “tendencia” de volverse monjas (cosa que casi nadie hace enserio). Es arte.
Marx, Freud y la apropiación de la religión en el siglo XXI
Karl Marx en su análisis de la religión, en Crítica de la filosofía del derecho de Hegel (1843), la describe como “el opio del pueblo” , un bálsamo ilusorio que mitiga el sufrimiento real sin alterar sus causas materiales: “La miseria religiosa es, por un lado, la expresión de la miseria real y, por otro, la protesta contra la miseria real”. Marx ve la religión no como esencia espiritual, sino como superestructura que legitima la explotación capitalista, desviando la praxis transformadora hacia consuelos pasivos. Por otra parte, Freud, en El porvenir de una ilusión (1927), concibe a la religión como “ilusiones de masas” derivadas de deseos infantiles de protección, una neurosis colectiva que proyecta figuras paternas divinas para enfrentar la indefensión humana: “La religión sería la neurosis obsesiva universal de la humanidad”.
Esta visión invita a conectar con el uso actual de la religión, revisitada en tiempos de neoliberalismo. Rosalía, en la conferencia de prensa de Ciudad de México, afirmó: “Al final, en una era que parece que no es la era de la fe, o de la certeza, o de la de la verdad, quizás es más necesario que nunca una fe, o una certeza, o una verdad”.
¿Es válido preguntar si el espiritualismo hoy aparece como bálsamo ante la precariedad? O ¿Cómo mecanismo defensivo neurótico frente al vacío existencial? Desde un análisis sociohistórico, quizás valga reconocer que emerge en una crisis múltiple -neoliberalismo tardío, sobreexplotación laboral, hiperactividad, contexto pos-pandemia, colapso climático- donde la dimensión espiritual comienza a ser rescatada desde el “individuo”, aun por sectores no religiosos.
A favor del libre culto, es importante analizar este fenómeno en su realidad. León Trotsky, en un texto llamado “La importancia y los métodos de la propaganda antirreligiosa”, sostuvo que “una crítica abstracta de estos prejuicios, sin apoyo en la experiencia personal o colectiva, no produce ningún resultado”. En ese sentido, quizá vale puntualizar: más que buscar refugio en un mundo acechante, importa construir uno nuevo. Erigir una comunidad de la que no haya que escaparse, donde la asunción de la espiritualidad o del culto sea una elección personal y no una respuesta ante el asedio.
Si Lux es, al fin y al cabo, algo que interpela habrá logrado su cometido. Sin duda, su reflexión contrasta con las imposiciones de dominio de este sistema. Y en todo caso, quedará del lado de quien escuche, la posibilidad de inspirar praxis que cuestionen ideologías opresivas. Porque el desafío es construir realidades sin necesidad de evasión a través de praxis sociales transformadoras.