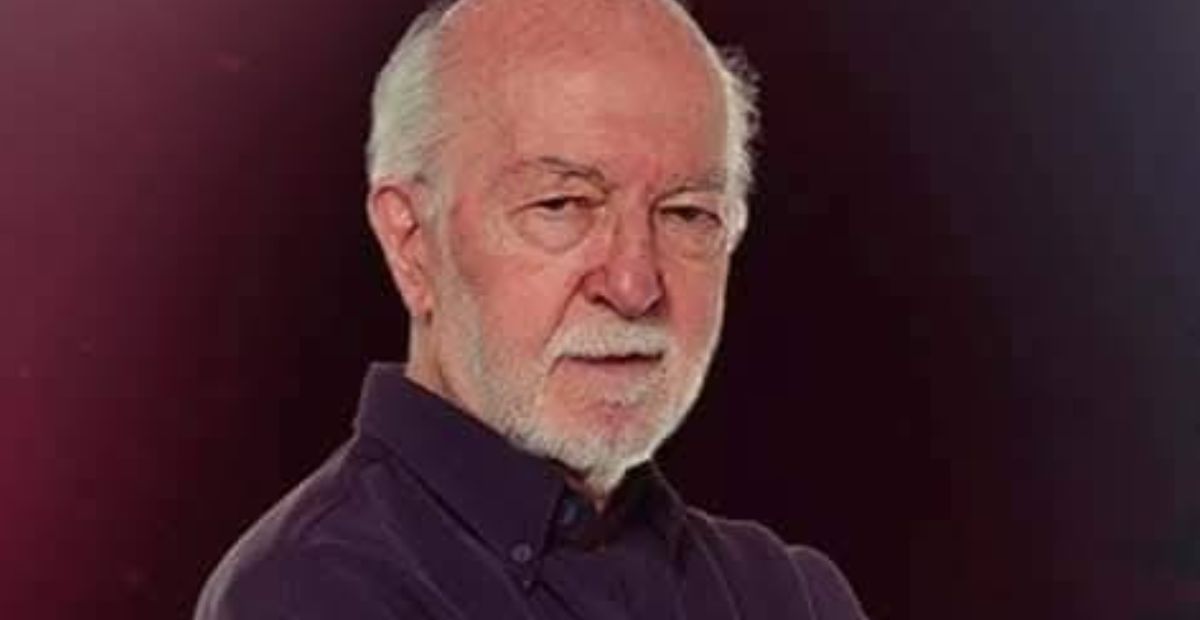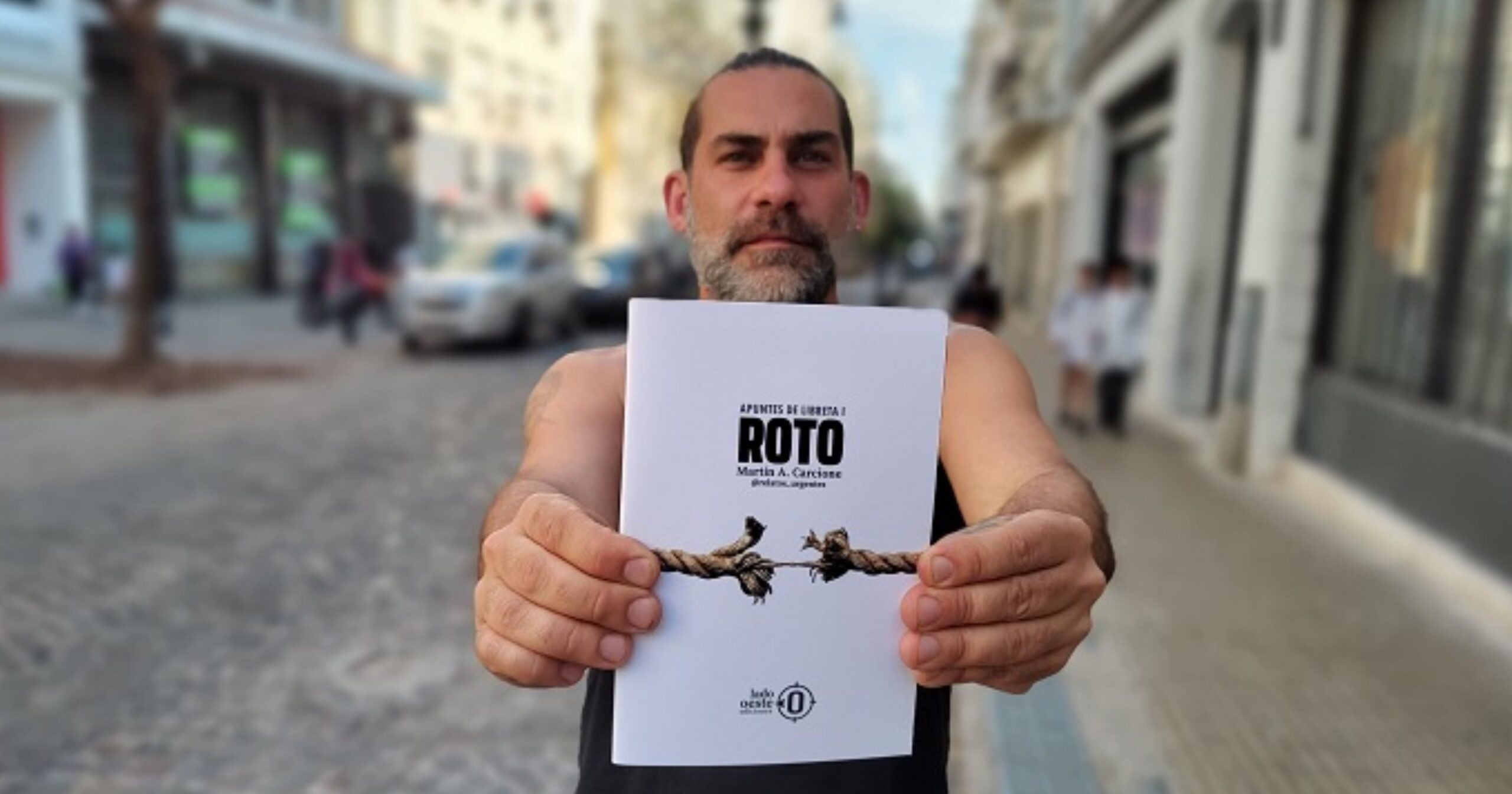La memoria de un pueblo es, en última instancia, lo que garantiza su existencia a lo largo del tiempo. Más que un registro pasivo de hechos, constituye el tejido que conecta generaciones, establece pertenencia y moldea identidades. Es también, paradójicamente, un punto vulnerable, ya que depende de interpretaciones, disputas y reinterpretaciones de acontecimientos ocurridos mucho antes del presente.
No se trata, entonces, de un archivo neutro de la realidad, sino de una construcción dinámica, atravesada por intereses y disputas de poder. Como muestran los innumerables casos de reescritura de la historia en distintas partes del mundo, la memoria es un verdadero campo de batalla, donde el poder de narrar el pasado determina quién tendrá legitimidad en el presente y derecho al futuro.
La reconstrucción sionista de la historia
El eslogan sionista “una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra”, repetido a lo largo del siglo XX y aún presente en discursos actuales, es un ejemplo de cómo las ideologías se construyen a partir del borramiento deliberado de la memoria colectiva.
Más que una simple frase de efecto, se trata de un dispositivo de negación histórica. Cuando Theodor Herzl, considerado el padre del sionismo político, visitó Palestina en 1898, había alrededor de 500 mil personas viviendo allí, en su mayoría árabes palestinos. Es decir, la tierra no estaba vacía, lo que faltaba era el reconocimiento de la humanidad de sus habitantes.
En el discurso sionista hegemónico, la memoria palestina es simplemente negada, como si nunca hubiera existido. En su lugar, se construye una versión mítica del retorno judío a una tierra prometida, una narrativa teológica que pretende ser histórica para legitimar la expulsión sistemática de los habitantes locales.
Lo que la Nakba de 1948 representó para los palestinos, la destrucción de más de 200 aldeas y el desplazamiento forzado de unas 750 mil personas, es representado en la narrativa sionista no como una catástrofe humanitaria, sino como la inevitabilidad del destino nacional judío.
La memoria como resistencia
Todo genocidio es político. Y, como tal, no busca únicamente el exterminio físico, sino también el borramiento narrativo.
Resistir, entonces, también significa preservar esa memoria, a través de lecturas y debates de historiadores como Rashid Khalidi, Ilan Pappé y Nur Masalha. Siempre reafirmando que Palestina existía antes de 1948 y sigue existiendo, a pesar de los intentos de borramiento.
La memoria es, por lo tanto, una forma de lucha y mientras haya quienes se nieguen a olvidar, existirá la posibilidad de que la historia no quede monopolizada por los vencedores temporales.
También te puede interesar: Exigimos la libertad de Cele Fierro y toda la flotilla
Deconstruyendo mitos: una invitación a la reflexión crítica
En ese espíritu de resistencia, obras como Los 10 mitos del sionismo, del historiador israelí Ilan Pappé, se vuelven herramientas indispensables. Con rigor académico y acceso a archivos israelíes, Pappé desmonta uno a uno los pilares narrativos que sostienen la ideología sionista, desde el mito de la “tierra sin pueblo” hasta la fantasiosa propuesta de dos Estados que las organizaciones internacionales intentan imponer una y otra vez.
Para quienes buscan comprender los orígenes de los crímenes sionistas y la disputa en torno a la memoria palestina, el libro ofrece no solo conocimiento histórico, sino también herramientas críticas para identificar cómo se construyen y sostienen las narrativas hegemónicas.
Invitamos, por lo tanto, a todas y todos los interesados a leer y reflexionar colectivamente sobre esta obra y sobre los desafíos de la memoria en contextos de opresión. El grupo de lectura comenzará el 3 de octubre. Podés inscribirte y recibir el material enviando un whtsapp al: 221-303-2663.
En tiempos en que recordar es resistir, debatir, cuestionar y compartir conocimiento se vuelve no solo recomendable, sino esencial para evitar la destrucción de todo un pueblo.
Marcela Gottschald