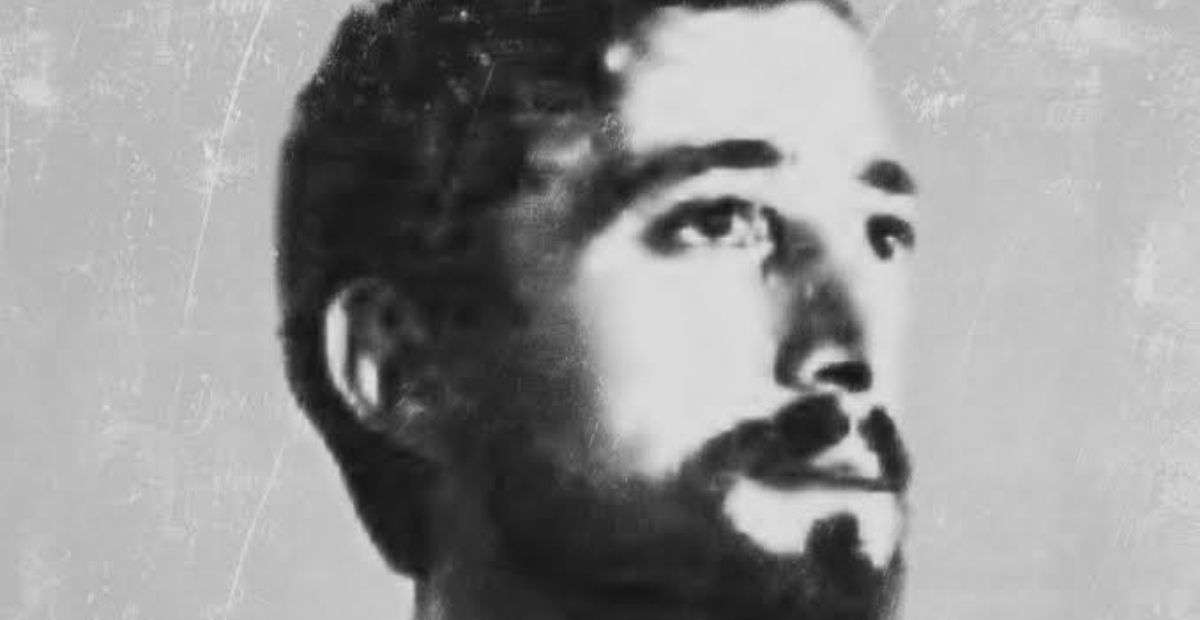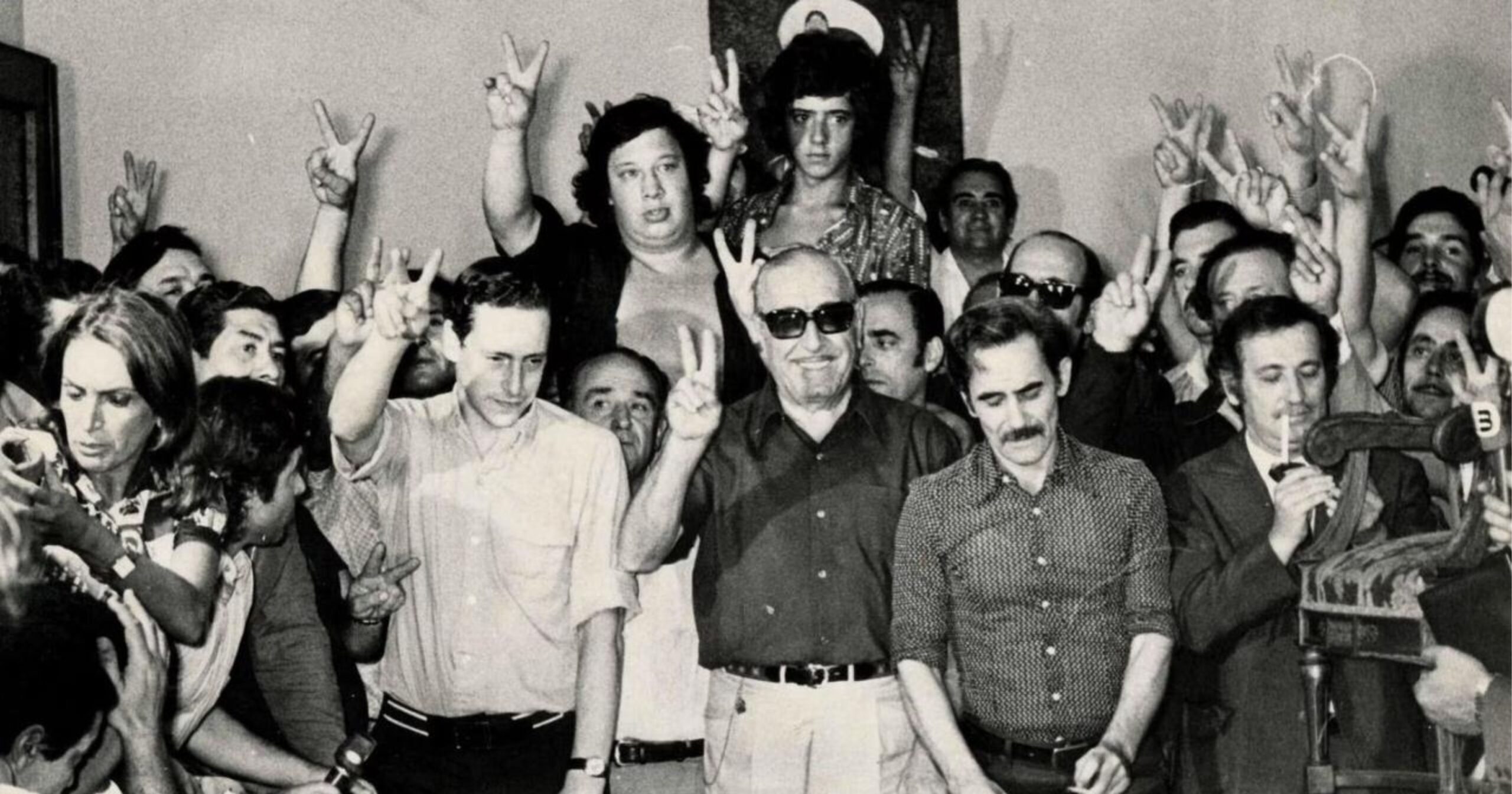Este artículo fue extraído de la edición impresa mensual de Alternativa Socialista N.º 858.
Por Hernán Camarero, Doctor en Historia, Profesor UBA e investigador del CONICET. Director del CEHTI
El 1° de Mayo es un hito imperecedero de la ya longeva historia de la clase trabajadora de todo el mundo. Opera casi como el hecho fundante del proletariado internacional, es decir, de su configuración subjetiva como actor social. La fecha, y su conmemoración, está asociada a una de las reivindicaciones más sentidas de los productores/as de la riqueza social: la necesidad de la reducción de la
jornada laboral, poniendo algún tipo de límite a la explotación y al despotismo del capital. Un grito de guerra que se generalizó desde el siglo XIX en torno al lema de las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación.
Abanderados con esas consignas, y organizados por militantes anarquistas y socialistas, cientos de miles de obreros/as habían ido a la huelga en Estados Unidos en 1886. En Chicago el movimiento se inició el 1° de Mayo, cuando los trabajadores pararon las fábricas y se enfrentaron a la represión policial.
Los uniformados disolvieron un acto en la plaza Haymarket de aquella ciudad el día 4, pero luego una bomba estalló cerca de las fuerzas policiales. El Estado, sin pruebas, condenó por ello a 8 militantes sin participación en los hechos. Cinco de ellos fueron sentenciados a muerte: August Spies, Albert Parsons, Adolph Fischer y George Engel, mientras Louis Lingg se suicidó en prisión el día antes de su ejecución. Samuel Fielden, Michael Schwab y Oscar Neebe fueron condenados a prisión (uno a quince años y los otros dos a cadena perpetua), pero posteriormente fueron indultados en 1893 por el gobernador John Peter Altgeld, quien acabó reconociendo que el juicio fue injusto.
Desde ese momento, los “mártires de Chicago” se convirtieron en un símbolo. Y en el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, reunido en París en julio de 1889, se pautó que el 1° de Mayo sea considerada una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje, no de carácter festivo. Desde ese año las concentraciones fueron masivas en Europa y América. 135 años después, aún en marcos económicos, sociales y políticos distintos, permanece inalterable la esencia de aquellos objetivos.
¿Cómo se sumó la Argentina a esta saga y cuáles fueron los contenidos, las formas y los contextos del Día Internacional de los Trabajadores? Tal como ocurrió en muchas otras regiones del mundo, aquí el 1° de Mayo formó parte directa del proceso constitutivo del movimiento obrero (y también de las izquierdas).
En esas fechas quedaron retratados los avances y retrocesos de la lucha y la organización de las y los trabajadores, así como la presencia de las distintas corrientes político-ideológicas que actuaban en su seno. Los 1° de Mayo fueron esos momentos en los que se hacía sentir el poder de la movilización y la protesta de la clase obrera, marcando una identidad distinguible en el escenario nacional. La conmemoración se inició en el país al mismo tiempo que lo hacía en el resto del mundo, en 1890. Fue en el famoso acto de la sede del Prado Español, paradójicamente ubicado en lo que hoy es uno de los barrios exclusivos de la ciudad de Buenos Aires (Recoleta), donde se reunieron unas dos mil personas, buena parte de ellas inmigrantes. Varios de los oradores exigieron la jornada de 8 horas y repudiaron “las deplorables condiciones de trabajo en todos los gremios”.
La corriente marxista fundadora del Partido Socialista (PS) fue clave en el establecimiento de la fecha en el calendario durante la primera década. Explicó la relevancia de este día en periódicos como Vorwärts, El Obrero y La Vanguardia, en miles de afiches callejeros y volantes repartidos de las Casas del Pueblo y en cientos de folletos y libros desde sus bibliotecas; al mismo tiempo, los socialistas identificaron aquel día como referencia de las sociedades de resistencia y sindicatos de oficio fundadores de las estructuras gremiales. Muy pronto, empezado el nuevo siglo, la conmemoración mutó hacia un perfil bien contestatario, de combate a la burguesía y al régimen político oligárquico.
No fueron los más moderados y reformistas militantes del PS, algo más reactivos a una lucha de clases que desbordara los marcos institucionales, quienes encabezaron ese fenómeno, sino los más aguerridos anarquistas, definidos por una concepción anticapitalista, aunque distante del marxismo. Los ácratas se erigieron en la tendencia hegemónica en el movimiento obrero reivindicativo y en un amplio
espacio plebeyo y popular, lector del periódico La Protesta. Conformaron una importante entidad, la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), que convocó grandes huelgas y movilizaciones por las demandas proletarias. Cada 1° de Mayo era aprovechado para plantar la bandera de la revolución social y el derecho a la protesta. Ello fue contestado con la aguda represión policial (muy grave en 1904 y 1905) e incluso con la aplicación de una legislación que acompañaba dicha acción. Por ejemplo, la “ley de residencia”, diseñada para deportar militantes extranjeros y cuya exigencia de derogación se convirtió durante cuarenta años en una de las reivindicaciones básicas de cada Día Internacional de los Trabajadores. La brutal intervención policial, dirigida por el coronel Ramón Falcón, se hizo sentir otra vez en el ataque al mitin anarquista de mayo de 1909, que derivó en la “semana roja”, con varios muertos en el acto de la Plaza Lorea y en los días siguientes; y la dinámica se repitió con el aplastamiento de las huelgas del Centenario de mayo de 1910, con turbamultas de policías y civiles de patriotismo derechista atacando las sedes de sindicatos, bibliotecas y periódicos obreros anarquistas y socialistas.
El reflujo popular que siguió tras esta derrota convirtió al 1° de Mayo durante este período en una instancia de reflexión y cotejo de fuerzas. Pero esta etapa fue continuada por un nuevo ciclo de ascenso obrero en 1917-1921. Fueron los años en los que en todo el mundo se hacía sentir la influencia de la Revolución Rusa y los otros grandes movimientos insurreccionales y de protesta, característicos de la posguerra, cuando los trabajadores percibían que estaban abriendo una importante grieta en el orden del capital. En el país, la llegada al gobierno de la Unión Cívica Radical parecía abrir curso a una nueva relación del Estado con los obreros. Sin embargo, no hubo grandes mejoras laborales, sino apenas una mayor intervención de arbitraje en los conflictos y un muy tímido intento de legislación social. Ya desde 1913, con el inicio de crisis y la guerra, las condiciones de vida de las clases populares se habían desplomado. Unos años después, cuando la desocupación se contrajo y el contexto se hizo más propicio para que los sindicatos relanzaran el conflicto, el país se inundó de huelgas parciales y generales, que otra vez fueron respondidas con la represión policial militar, mostrando los límites del paternalismo del líder radical Yrigoyen. Ocurrieron la “semana trágica”, una suerte de levantamiento espontáneo de las clases populares de Buenos Aires en
enero de 1919; las combativas huelgas de Santa Cruz en 1920-1921; o el también masivo conflicto protagonizado por los trabajadores de La Forestal en el norte santafecino en esos mismos años. Todos procesos que acabaron ahogados en sangre por el ejército, la policía, “guardias blancas” del empresariado y bandas de extrema derecha. Los actos del 1° de Mayo sirvieron para dar curso a la rabia obrera y popular, para evaluar la orientación de la lucha y para homenajear a los caídos en ella. Tuvieron una particular carga emotiva.
Para ese entonces, ya no eran los anarquistas los que tenían predominio en el movimiento obrero. Los sindicalistas revolucionarios se habían hecho de la dirección de la FORA, que ya en los años veinte derivó en dos centrales: la Unión Sindical Argentina (USA) y la Confederación Obrera Argentina (COA). Los sindicalistas hacían un culto de la exclusiva lucha gremial y negaban la necesidad del combate político de los explotados y su organización en partido. Si bien surgieron con planteos radicalizados, pronto se transformaron en una corriente cada vez más “pragmática”, negociadora y apolítica, como lo expresó el curso de la Unión Ferroviaria, surgida en esos años.
Los sindicalistas, junto a los socialistas desde el Parlamento, administraron un cierto cierre del ascenso de la conflictividad desde 1921-1922. Los 1° de Mayo de la época siguieron siendo expresión de las demandas obreras, ahora mayormente impregnadas de una orientación económico corporativa y reformista, asentada sobre todo en organizaciones de los servicios y los transportes (ferroviarios, marítimos, municipales, telefónicos, de comercio) y mucho menos en el cada vez más numeroso proletariado industrial. Antes de su derrocamiento, en abril de 1930, y a cuarenta años de su inicio como conmemoración, Yrigoyen convirtió al 1° de Mayo en feriado y en “Fiesta del Trabajo en todo el territorio de la Nación”.
Tras el golpe y la crisis económica desatada desde 1930, el repliegue del movimiento obrero fue inevitable. En aquel año había surgido, como unificación de la USA y la COA, la que luego sería la poderosa Confederación General del Trabajo (CGT), con prevalencia de socialistas y sindicalistas. Los actos del 1° de Mayo fueron prohibidos por la dictadura uriburista y desalentados por los sucesivos gobiernos conservadores de la Década Infame, pero fueron sostenidos con perfil confrontacionista por el declinante anarquismo y los cada vez más presentes militantes del Partido Comunista (PC). Las tribunas de estas izquierdas en aquellas conmemoraciones mantuvieron las demandas obreras por mayor salario y empleo, junto a la denuncia del Estado represor, la exigencia de libertad a los presos políticos y el antifascismo.
Los comunistas impulsaron algunos masivos sindicatos únicos por rama industrial (como el de los obreros de la construcción, de la carne, de la madera y metalúrgicos) y las concentraciones del 1° de Mayo comenzaron a poblarse de contingentes fabriles. Cuando el PC ingresó en la CGT luego de 1935, ya con la orientación del frente popular antifascista, los 1° de Mayo pasaron a ser la oportunidad para propiciar acuerdos con las expresiones “democráticas” de la propia burguesía.
Eso fue muy claro en el estrado levantado con motivo del 1° de Mayo de 1936, donde alternaron oradores de la CGT, el PC, el PS, la UCR y el PDP de Lisandro de la Torre. El apoyo al bando republicano en la guerra civil española, el combate al nazi-fascismo y la denuncia a los gobiernos fraudulentos y conservadores de la Concordancia fueron la tónica de los siguientes años en las conmemoraciones del Día de los Trabajadores.
Los 1° de mayo, pasaron a ser la oportunidad para propiciar acuerdos con las expresiones “democráticas” de la propia burguesía. Esa línea de colaboración de clases, que impulsó el PC ya estalinizado, acabó confundiendo y desarmando ideológica y políticamente a los trabajadores, creando las condiciones para que apareciera y triunfara un nuevo y mucho más profundo proyecto político de conciliación de clases: el peronismo.
Fue el golpe militar de junio de 1943 el que modificó ese ciclo. En primer lugar, impuso una dinámica de represión al movimiento obrero independiente, pero al mismo tiempo trajo la novedad del inédito acercamiento del secretario de Trabajo y Previsión, Juan D. Perón, a los cuadros sindicales que más gala hacían de la autonomía sindical y la distancia con las izquierdas tradicionales. Los actos del 1° de Mayo de 1944 y 1945 mostraron la regimentación estatal hacia ese sindicalismo vinculado al PS y al PC y la mayor apertura hacia el universo gremial que se expandía por fuera de éste y que expresaba sintonías con el ascendente militar “obrerista”. Como es sabido, el triunfo de esta última opción, la que expresó la transición del laborismo al peronismo, abrió una nueva etapa, no sólo en la historia del movimiento obrero, sino del país todo y, por supuesto, también del contenido y las formas de los 1° de Mayo.
La impresionante masividad de las concentraciones, y su fuerte contenido sindical que se conoció desde 1947, corrió a la par de una evaporación de la autonomía política obrera, una disolución del carácter internacionalista que antes definía a aquellas reuniones y una consagración de los principios de la justicia social en el marco del “capitalismo nacional”. El hincapié estaba mayormente concentrado en la relación con el Estado y no en la referenciación como día de lucha mundial de los explotados, sino como “fiesta del trabajo”, retomando tendencias ya preexistentes. Agravando todo, el régimen político fue el encargado de incidir en la propia organización de los actos de la CGT y los sindicatos, extendiendo y haciendo patente el proceso aún más grave: la estatización del movimiento obrero y el notable fenómeno de coagulación de una poderosa burocracia sindical.
Lo que deja planteado el 1º de Mayo es evidente: la necesidad de que la clase obrera recobre su independencia política (objetivamente anulada en el acuerdo esencial con la burguesía que supone la identidad mayoritariamente peronista), reconozca sus intereses propios e irremediablemente contrapuestos a los de los capitalistas, se libere del tutelaje estatal, se emancipe del dominio de la siniestra y parásita burocracia sindical, y retome las mejores tradiciones del socialismo internacional. Sin la intervención de la izquierda, nada de esto es posible.
En términos aún más amplios, la fecha del 1º de mayo objetivamente permite recordarle a todos los/as trabajadores/as que conforman una misma clase, explotada por los dueños del capital, que es la que se sirve de este sistema y lo sostiene gracias a la clase política burguesa, sus leyes y la fuerza represiva de su Estado. No importa si los trabajadores están bajo convenio, precarizados, o monotributistas, o en estado de desocupación. Todos están unidos en su condición de oprimidos por el sistema capitalista. Los y las trabajadores tienen intereses comunes, opuestos a los de los empresarios, y no hay conciliación social posible o duradera. Cada triunfo que se obtuvo (un aumento de salario, un progreso en los convenios, un acortamiento en la jornada o un mejoramiento de las condiciones laborales diarias) fue una derrota de los capitalistas, una merma de sus ganancias.
Desde aquel 1º de mayo de 1886 en Chicago, los trabajadores pueden potencialmente entender que la explotación asume distintas formas en el mundo, pero siempre se corrobora que el capital vive del trabajo humano. Como un vampiro, absorbe la sangre del trabajo vivo del obrero, extrayendo la plusvalía, y con eso alimenta sus ganancias.
El capitalista no genera valor, es el trabajador la fuente del mismo, por eso lo necesita y lo parasita, aumentando las penurias, la miseria y las desigualdades sociales. También la fecha recuerda que cada una de las conquistas históricas de la clase trabajadora en cualquier lugar del mundo, como en este país lo fueron el descanso dominical, la abolición del trabajo infantil, los aumentos salariales, la reducción de la jornada laboral, el aguinaldo, la jubilación o las vacaciones pagas, solo existieron como producto de largos combates de los trabajadores organizados. Nada fue conseguido sin lucha, siempre fue con paros en las fábricas, huelgas generales, marchas y enfrentamiento con los capitalistas y sus gobiernos. Ninguna conquista obtenida fue una concesión bondadosa del capital. En dos siglos y medio de historia de la clase trabajadora en todo el mundo hubo mucha sangre derramada, como la de los mártires de Chicago o la de los compañeros asesinados en la semana trágica de 1919 o por la dictadura cívico-empresarial-militar que asoló el país desde 1976.
El 1º de Mayo también recuerda que la explotación y la lucha contra ella existió y existe en todo el mundo. El capitalismo está extendido en todo el planeta, y pretende convertir a este en un infierno de desigualdad, miseria, represión, guerras y destrucción ambiental. Con la “globalización” las clases se internacionalizan aún más y los trabajadores deben unirse aún más bajo una misma bandera, la de la dignidad obrera, la de una vida que merezca ser vivida en plenitud, la que levantaron los heroicos mártires de Chicago y tantos millones de trabajadores más.
La saga no concluye, porque el trabajo no desaparece, la explotación laboral muta sus formas, pero confirma la ley del valor y la continuidad de los modos que explican las exorbitantes ganancias patronales y la exacerbación de la desigualdad social, en la Argentina y en el mundo. La clase trabajadora es un Sísifo moderno, arrastrando una piedra hacia arriba, hacia las conquistas, las dignidades y los derechos laborales, que muchas veces vuelven a perderse, y a obligarles a retomar la brega… Los 1° de Mayo siempre fueron la oportunidad para hacer un alto en la lucha y evaluar cómo hacer para que la piedra suba y ya no baje más. Para alcanzar una vida que valga la pena. Lejos de este mundo, en donde el hombre sigue siendo el lobo del hombre.