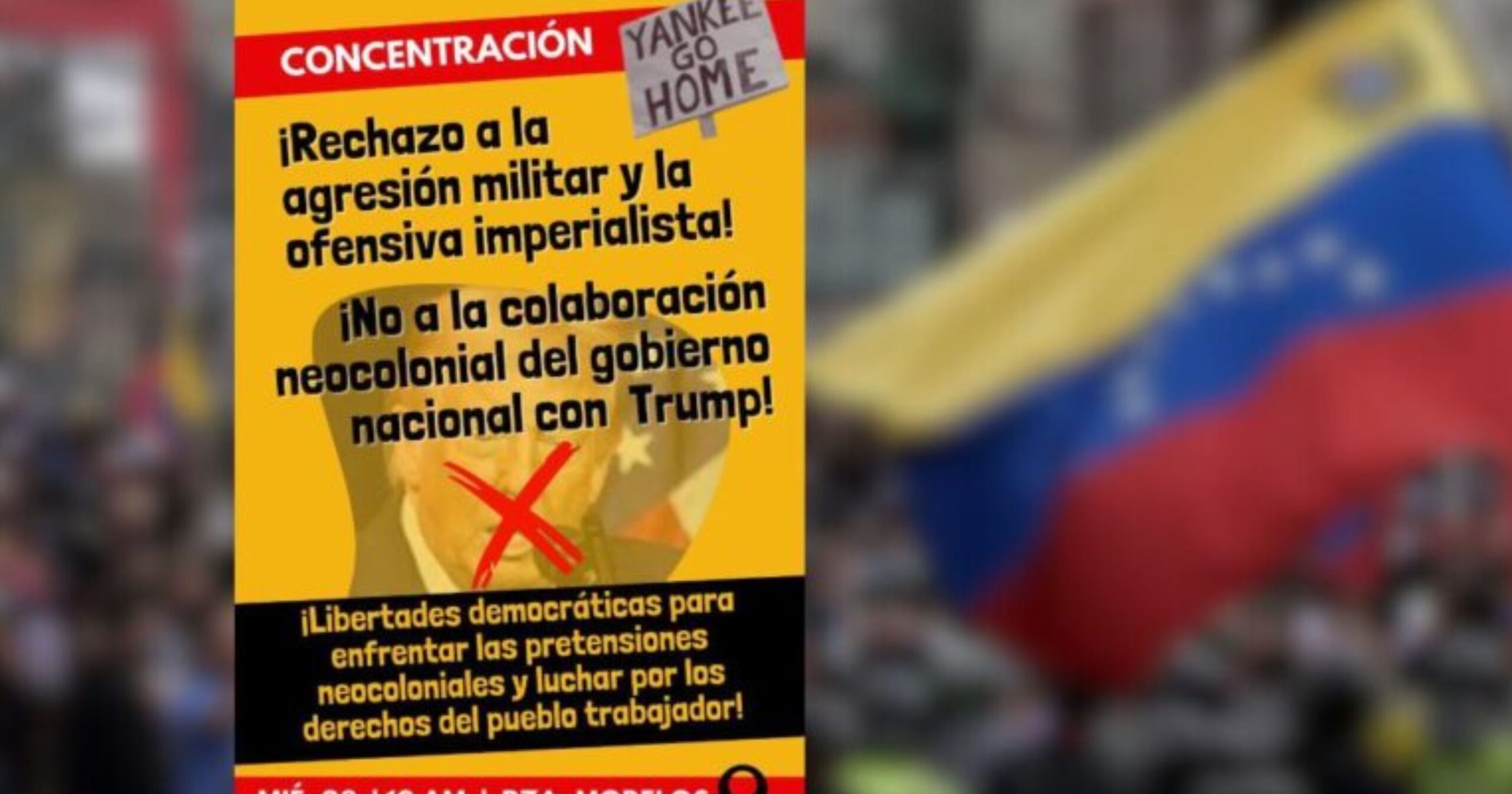Esta entrevista fue extraída del número 859 de la revista impresa Alternativa Socialista, que podes adquirir en cualquier local del MST en el FIT Unidad.
María del Carmen Verdú es abogada y referente en la lucha contra la represión estatal. Estudió Derecho en la UBA en plena dictadura, lo que marcó su forma de hacer política. Se graduó en 1983. Fue una de las fundadoras de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Es, junto a Ismael Jalil, la abogada de Alejandro Bodart en su causa contra la DAIA.
¿Cómo empezaste este camino?
Ingresé a la Facultad de Derecho en marzo de 1976. Rendí el examen el 8 de marzo, y a continuación estuvo tres meses la facultad cerrada porque estaban matando, secuestrando y haciendo listas de gente. Había un mínimo activismo dentro de lo que se podía. Esa fue la primera experiencia muy elemental, pero que de alguna manera me empezó a introducir en el mundo de la militancia.
Me recibí a fines del 83. Empezamos a armar un grupito, la mayoría de la facultad, pero también con gente de otros ámbitos. Veníamos acompañando las audiencias de los juicios a la Junta, las movilizaciones del movimiento de Derechos Humanos, la Ronda de las Madres, sin vínculo con ninguna estructura existente.
Tomamos contacto con una situación de un pibe fusilado por la policía en La Matanza. Acompañar la movida que se estaba haciendo en el barrio nos llevó a otro caso, y a otro caso, y así. Casos de fusilamientos policiales en la vía pública, lo que llamamos gatillo fácil, o de muertes en lugares de detención, detenciones arbitrarias, torturas en comisarías, muertes en comisarías, tenían un hilo conductor. Que solamente se nos ocurrió definir como política de Estado a partir del entrecruzamiento de todas las responsabilidades institucionales, el encubrimiento posterior a los hechos, el relato idéntico en cada causa, “el joven delincuente abatido por la fuerza del orden”. El protocolo de la autopsia mostraba que tenía los tres tiros en la espalda o en la nuca, ¿dónde está el enfrentamiento?
Y llega la masacre de Bunge y el caso de Walter Bulacio…
En el año 87, se produce la masacre de Bunge, con el asesinato del Willy, el Negro y Oscar. Era un barrio con una historia militante muy antigua y muy fuerte, que creció a fuerza de asentamientos defendidos por los vecinos y vecinas enfrentando a la policía, a las patotas de los punteros y demás. El asesinato de los tres pibes inmediatamente provocó el surgimiento de la Comisión de Amigos y Vecinos, y que, en lugar de ser una iniciativa de una familia, se convirtió en una iniciativa barrial. Y empezaron las marchas y los cortes.
Eso nos dio empuje para vincularnos con otros casos. Empezamos a armar un dossier, tratando de sistematizar lo que veníamos viendo para proponerle a los organismos de derechos humanos que incluyeran dentro de su agenda militante el tema de la represión en democracia: gatillo fácil, torturas, muertes en comisarías, detenciones arbitrarias, hostigamiento o verdugueo permanente en los barrios. Sin dejar de lado, por supuesto, la represión política que ya empezaba a aparecer con mucha fuerza también en las incipientes luchas de la época. Aunque no tuvimos éxito.
Ya éramos más cuando se produce lo que los sociólogos llamarían “el acontecimiento”: la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio en abril del 91. Hasta ese momento andábamos por los barrios sin una identificación, porque no queríamos fundar otro organismo. Y de pronto, por nuestra presencia en algunos barrios, se contactó Víctor Bulacio. Al día siguiente estábamos a la cabeza de una movilización de 10.000 pibes, del Colegio Rivadavia a Congreso y de ahí a Plaza de Mayo. Y la semana siguiente eran 40.000. Y eso nos obligó a asumir la responsabilidad de denominarnos y tomar ciertas decisiones en cuanto a cómo íbamos a funcionar.

Contanos sobre la CORREPI…
Nos llamamos Coordinadora, pero no porque hacia adentro coordinemos nada, somos una organización como cualquiera, con su estructura, sus criterios de funcionamiento. La vocación era coordinar hacia afuera con todas las luchas atravesadas por el tema represivo. Lo de contra la represión policial e institucional es como obvio, institucional aparece justamente como reflejo de lo que fue una de esas primeras consignas históricas: no es un policía es toda la institución. Porque la visión del sentido común era “hay policías buenos, hay policías malos, lo que hay que hacer es educar a los malos para que se hagan buenos”.
CORREPI no es sigla, no son iniciales. Necesitábamos algo corto, y un compañerito, que en esa época era secundario, se puso a cantar “Corre pibe que viene la yuta” y ahí fue donde dijimos a coro “es CORREPI”.

¿Cómo fueron esos primeros momentos después de la conformación y la construcción de los informes?
Comenzamos a abordar la cuestión represiva a partir de lo que observamos en nuestros inicios: el control social, el disciplinamiento, la represión como política de Estado y como herramienta necesaria para implementar el resto de las políticas antipopulares de los gobiernos.
Analizábamos los casos concretos para después llegar a una hipótesis, que sometíamos nuevamente a ensayo en los casos nuevos. Y al ratificarla decíamos: acá tenemos la tesis. Cada cosa que íbamos sintetizando era porque teníamos un caso, o varios, para fundamentarlo. Y eso quedó como hábito hasta el día de hoy.
Nos dimos cuenta que uno de los problemas que enfrentábamos para que no se percibiera como política de Estado la represión en democracia tenía que ver con la forma fragmentada y dispersa en que se presentaban los hechos, las pocas veces que tenían trascendencia pública.
Un mecanismo destinado a silenciar hacia afuera de la clase que padece este tipo de represión, y a su vez naturalizarla hacia adentro. Muchas veces, ni se registraban en los barrios las detenciones arbitrarias como hechos de violencia. Ahí también empezamos a entender este mecanismo de la invisibilización hacia afuera y la naturalización hacia adentro. Y empezamos a entender que tener registros, encontrar elementos comunes y mostrarlos era una herramienta útil para la militancia cotidiana.
Ya estábamos en pleno menemismo con Carlos Corach como Ministro del Interior, y en una conferencia un movilero le preguntó: “¿Qué tiene que decir de las denuncias de gatillo fácil de la policía?” Corach contestó “no existe el gatillo fácil, existe la noticia fácil”. En la siguiente reunión de CORREPI Delia Garcilaso, una de las compañeras del grupo fundador, mamá de Fito Ríos, un chico asesinado a golpes en la cárcel de Caseros, propuso que hagamos la lista y se la tiremos por la cabeza.
Esto era agosto del 96, y ahí nació el Archivo de Casos de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo Estatal. Con las pocas herramientas de la época, intentamos recopilar casos de todo el país. Fuimos a la hemeroteca para revisar todos los ejemplares de los diarios desde el 83 para acá, buscando noticias que pudieran conducir a un caso de gatillo fácil. Leyendo entre líneas, tratando de encontrar la causa, vincular a los familiares. Y logramos reunir 282 casos entre el 83 y el 96. Tipeamos esa información, la fotocopiamos y ese fue el primer archivo.
Fue iniciativa de familiares hacer una actividad en Plaza de Mayo para presentarlo. Y que las mamás cruzaran la Plaza y fueran a la puerta de Balcarce 24 a presentar el informe, para que Corach supiera quiénes son las víctimas de gatillo fácil. El impacto que tuvo desde el punto de vista de los medios, pero sobre todo desde el punto de vista de las organizaciones que encontraron un material que les servía para su propia actividad, hizo que empezáramos a sistematizarlo y mantenerlo hasta el día de hoy.
En todos los gobiernos hubo políticas represivas, pero ahora hay un salto cualitativo…
Lo primero que hay que decir es que todo gobierno que administre una sociedad dividida en clases va a necesitar reprimir. Tenés dos formas de poder llevar adelante políticas antipopulares: o convences a la gente de que está todo bien o la cagás a palos. Ahora, esto como telón de fondo no significa que todo sea lo mismo.
Hay gestiones más o menos reaccionarias, más o menos progresivas, más o menos permeables para obtener algún tipo de reivindicación a través de las luchas. Y esto se traduce en una cuestión que es irrebatible, y que el archivo a esta altura con más de 30 años de construcción lo demuestra: no se reprime igual en todo momento. No toda gestión fue igual a la anterior o la posterior.
Hay dos gestiones, desde el 83 a la fecha, que destacan por sus particularidades represivas. La primera fue la de Macri, el gobierno de Cambiemos, donde definíamos la etapa como si se hubiese dictado una especie de Estado de necesidad, sin formalmente decretarlo. Una verdadera suspensión de derechos y garantías en la práctica, todos los protocolos de actuación de las fuerzas federales de Bullrich, replicados en las provincias, y realmente un crecimiento exponencial tanto de las muertes por gatillo fácil como de las muertes bajo custodia.
Y llegamos a Milei, donde ya hay cambio de régimen. No hay otra manera de explicarlo, no hay otra manera de entenderlo. Desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza no hay derecho que no esté bajo ataque. En todos los ámbitos: laboral, cultural, de género, diversidades, educación, salud, vivienda. Estamos bajo ataque, cuando no directamente perdiendo derechos. Y, obviamente, la escalada represiva va de la mano con eso.
Es un salto cualitativo, por eso entra en la categoría extrema de cambio de régimen. Viene acompañado de una serie de reformas estructurales de todo el sistema represivo. No son sólo los protocolos de actuación de las fuerzas o las resoluciones del Ministerio de Seguridad. Tenés decretos presidenciales y leyes dictadas por el Congreso. Un Congreso en el que el partido de gobierno no tiene ni siquiera la primera minoría.
Tema bien concreto y de actualidad es la baja de la edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes a 14 años. Hace 30 años que lo venimos combatiendo, no ha habido gobierno que en el periodo electoral no haya metido este debate. Pero recién ahora se logra avanzar en esta barbaridad.
Lo mismo sucede con cuestiones más graves, como la Ley Antimafia, que es la ley anti organizaciones. Esta permite establecer Estados de Sitio en determinados territorios. Ya se está aplicando en Rosario, sin que eso pase por el Congreso. Y en esa zona que se declara como sujeta a investigación especial, todo vale. Se pueden hacer allanamientos encadenados, sin necesidad de intervención judicial. Se puede tener personas detenidas hasta 30 días, sin ponerla a disposición de un juez, sin imputación concreta de ningún delito, sujeto a investigación de ilícito. Y al no estar a disposición de un magistrado, y no tener una imputación concreta, no hay intervención de defensa. Permite intercepciones de todo tipo de comunicaciones telefónicas, mensajería, archivos virtuales… Lo que es lisa y llanamente la eliminación de todas las garantías procesales, legales y constitucionales.
Hay un proyecto que nos tiene tremendamente preocupados y preocupadas, que todavía no ha llegado a debate de comisiones, pero pensamos que es el que sigue. La reforma del Código Penal, que va a incorporar, como un inciso del artículo 34, dentro de la idea de la legítima defensa o el legítimo cumplimiento del deber, el disparo por la espalda, el disparo contra personas desarmadas, cuando el autor, miembro de una Fuerza de Seguridad, tuvo motivos para presumir que la persona podía estar armada porque hizo un movimiento raro, porque le dio la impresión. ¿Cómo probás si le dio o no le dio la impresión? O sea, el Protocolo Chocobar va a ser ley aplicable en todo el país y obligatoria para los jueces.
Por supuesto, no lo hemos mencionado, pero bueno, el protocolo antirrepresivo… Solo en CABA desde 2023, en manifestaciones, llegamos a 250 detenidos. Si eso no es cambio de régimen…
¿Cómo pensás que hay que enfrentar este panorama tan complejo?
Creo que ese es el dilema que tenemos que trabajar todas las organizaciones del campo popular, no solo de la izquierda. Este es el tema central, porque por un lado decimos “si vamos a las movilizaciones pasa esto”, pero por el otro lado no podemos dejar de ir ¿Cómo hacemos?
Tenemos que seguir difundiendo todos los protocolos de cuidado sobre cómo organizarnos para ir a una movilización, qué se puede llevar, qué actitud tener frente a cada situación. El tema de permanecer en la columna. Ese tipo de cosas hoy más que nunca las tenemos que aplicar.
Tenemos que tener el pie telefónico. Si hay detenciones, las tres preguntas que necesitamos saber quienes vamos a asistir legalmente son: el nombre correcto, el domicilio que va a dar como propio, y si tiene alguna condición de salud. En el caso de migrantes, es fundamental saber la situación de residencia. No digo que no movilicen, pero no deberían exponerse. No nos olvidemos que está de vuelta vigente lo del decreto 70. Y siempre con el DNI, con el celular con carga y con crédito, con la SUBE cargada.
De los dos lados tenemos que estar educados. Quienes estamos afuera, quienes están adentro.
Este año tuvimos un 24 de marzo unitario después de muchos años…
Ese es el segundo aspecto. Por un lado, cuidarnos, que no significa dejar de hacer cosas o de estar en la calle, que es nuestro espacio natural y donde ganamos las peleas.
Y por el otro lado, el tema de la cooperación, tratando de construir sobre los acuerdos, un consenso mínimo. Dejando los disensos y las diferencias para otros momentos en los que tenemos más tiempo de discutir particularidades. Se están dando pasos importantes, cada vez son más los ámbitos de coordinación que surgen. Algunos como es el caso de la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, donde somos un montón de organismos y organizaciones que venimos desde espacios muy diversos, y que hemos logrado generar, con algunas incipientes ramificaciones en varias provincias, el lugar donde coordinar todas estas situaciones defensivas. De las más de 250 personas detenidas en CABA a lo largo de estos 18 o 20 meses, en la enorme mayoría de los casos son organizaciones pertenecientes a la Red quienes hemos asumido las defensas, no sólo desde lo técnico, y tenemos múltiples opiniones políticas. Estamos en una etapa de resistencia, nos tenemos que ubicar ahí, tenemos que ser quienes tratemos de promover el mayor marco de unidad.
Y eso fue lo que permitió que se rompieran obstáculos que venían de 20 años atrás para lograr un mensaje tan claro como fue la marcha unificada del 24 de marzo. Por la que veníamos peleando desde muchos años antes, pero que finalmente este año se logró por una contundente y enorme mayoría, con muy poquitas excepciones, muy lamentables.
El año que viene se vienen los 50 años y va a estar todo el mundo mirando.
Esto es válido no solo para el 24 de marzo. Vos fijate que uno de los antecedentes que permitió también argumentar y sostener la necesidad del 24 en unidad, fue el 1F. Fueron los espacios de mujeres y disidencias las que nos dieron el ejemplo.
Las resistencias no solo son nacionales sino también internacionales. Sos la abogada de nuestro compañero Alejandro Bodart ¿Creés que su caso es un leading case?
Es una causa fundamental la de Alejandro, en primer lugar, porque es la primera en muchos años que llega a esta instancia y además con un derrotero técnico bastante llamativo. Tratemos de resumirlo fácil y corto.
La DAIA lo acusa de antisemita por haber denunciado el genocidio en la Franja de Gaza y los crímenes de lesa humanidad y de guerra del Estado terrorista de Israel. El primer juez de la causa, el juez Casas, hace lugar al planteo de atipicidad que habíamos formulado con mi compañero Ismael Jalil, diciendo que esto era una opinión política, que los dichos de Bodart en sus redes, en sus discursos son un posicionamiento político contra una corriente política que es el sionismo y contra la política de un Estado nacional que es el Estado de Israel, y no un ataque a las personas que se reconocen como judías o la colectividad judía en su conjunto, o incluso a los habitantes del Estado de Israel, judíos o no judíos. Logramos ese sobreseimiento en esa instancia.
Apelaron la Fiscalía, la DAIA y la Cámara de Apelaciones en un voto dividido, uno de los jueces dijo que tenía razón Casas y que esto no era delito, pero los otros dos dijeron que mejor se discutiera en un debate oral. No se pronunciaron sobre el fondo de la cuestión, sino que revocaron el sobreseimiento, nos mandaron a juicio y que se arregle el Tribunal de Juicio.
El juicio oral duró unas cuantas jornadas. Declararon más de 30 personas en total, la mayoría de la defensa, con intervenciones muy importantes. Particularmente en aquellos casos en que además eran personas reconocidas por su identidad judía: Norman Briski, Altamira, Bregman, cantidad de testimonios de primerísimo nivel. Y la jueza Molina en un fallo impecable, decidió lo mismo que Casas: acá no hay delito, hay una opinión política que la podés compartir o no, que te puede parecer desagradable. Pero desagradable no es necesariamente delito, porque delito es lo que rompe la ley. Y acá no hay acto antisemita, acá hay un posicionamiento político.
Vamos a Cámara, porque vuelven a apelar la Fiscalía y la DAIA. Otra sala de la misma Cámara, que primero se había lavado las manos, vuelve a tener voto dividido. Una de las juezas, la doctora Larroca sostuvo la absolución con los mismos argumentos de Casas y de Molina, y los otros dos reprodujeron el alegato de la DAIA y en menor medida de la Fiscalía, y lo condenaron a seis meses de prisión. Ahora estamos en una nueva instancia, porque como veníamos de una absolución en el juicio oral, antes de ir al Tribunal Superior, tenemos la posibilidad de que otra sala, la tercera ya, hay cuatro, así que nos van quedando poquitos jueces de la misma Cámara, revise esa sentencia. Y que esa sea la definitiva real. Y recién ahí entraríamos en la instancia de recursos extraordinarios o de inaplicabilidad de la ley ante el Tribunal Superior, eventualmente.
Lo notable de este fallo condenatorio es que reproduce los argumentos de la Fiscalía y de la querella de la DAIA. Cometiendo errores de concepto gruesísimos, equiparando antisemitismo con antisionismo, y tomando como única base normativa esta definición de la IHRA, que si bien dice que antisemita es todo lo que genere, promueva el odio hacia las personas judías por el hecho de serlo, después pone once ejemplos concretos de posicionamientos que implican antisemitismo. De esos once ejemplos, siete tienen como sujeto al Estado de Israel, no al pueblo, a la colectividad judía o a los judíos y judías. Entonces, por ejemplo, entre esos ejemplos dice que comparar la política exterior y de defensa del Estado de Israel con las atrocidades nazis es antisemita, o que decir que Israel es un Estado terrorista, o que es un Estado represor, o que es un Estado genocida, es antisemita.
Bueno, la Corte Penal Internacional, lamento contarle a la IHRA, es entonces antisemita. El Papa fallecido Bergoglio y el Papa actual son antisemitas, porque han condenado ambos el genocidio en Gaza. Y es sobre esa base que se produce la condena. Y es exactamente, textual, la misma argumentación que usa el muy progre juez Rafecas para procesar a Vanina Biasi, por el mismo hecho, en la causa que se sigue contra ella por expresiones de similar naturaleza.
Por eso venimos denunciando que se trata de una mordaza legal para evitar la crítica a la política del Estado de Israel. Nos hemos cansado de decir en cada audiencia a los jueces intervinientes: si lo que hizo Bodart es un delito y es antisemitismo, me entrego, porque yo he dicho exactamente lo mismo. De otra forma, con otros términos, pero he dicho lo mismo y sostengo la misma base. Y del mismo modo, toda la totalidad de los testigos que declararon en el juicio por la defensa, deberíamos estar encarcelados.
El 26 de junio volvemos a tener la audiencia y ahí veremos.

Para terminar ¿Cómo creés qué hay que organizarse en este período?
Soy de izquierda, socialista, marxista, leninista, guevarista, trotskista. Pero en este momento lo que veo es una necesidad imperiosa, que es fundante, del trabajo en unidad. Dejémonos de joder con diferencias que pueden ser trascendentales para un grupo u otro, pero que no suman, ni son lo que nos va a definir en el futuro inmediato, o no tan lejanamente mediato, si vamos a seguir con vida y en la calle.
Cuando nos corren en Congreso, nos gasean y nos disparan, el policía no le está preguntando a ninguno si es trosko, zurdo, peronista, radical desorientado o de qué club es hincha. Tuvimos un ejemplo muy maravilloso cuando se produjeron las 114 detenciones el día de la marcha de los jubilados con las hinchadas de fútbol, que fueron liberados todos esa misma noche. En el grupo que nos tocó para la defensa teníamos cinco anarquistas, teníamos gente que se había acercado solidariamente que no estuvo nunca en una reunión política, y teníamos dos jubilados, que uno vino con el gorrito con Perón y Evita. ¿Y qué le vamos a decir? No te defiendo porque tus gobiernos fueron represores y porque Perón, y porque el discurso en la Cámara de Comercio y porque Evita… ¡Pará!
Me parece que esa misma lógica de alguna manera tiene que empezar a primar en las organizaciones político-partidarias de la izquierda. Dejar de hacer campaña contra los parecidos y hacer campaña contra los enemigos.
Entrevistó: Vanesa Gagliardi